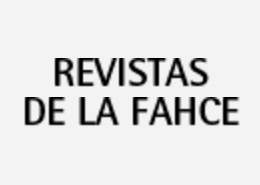Ahogar la mirada. Sobre «Bania / Agua» (2015) de Mileidy Orozco Domicó Keratuma, «Ati’t» (2023) de Tirza Yanira Ixmucané Saloj Oroxom, y «Oq Ximtali» (2017/2023) de Manuel Chavajay
Por: Josefina Raposo
A partir de tres cortometrajes realizados por cineastas indígenas de Colombia y Guatemala, Josefina Raposo analiza cómo la escucha del agua configura modos de percepción y pensamiento que desafían el ocularcentrismo moderno. Desde una perspectiva acustemológica, se analizan las interrelaciones entre mito, paisaje sonoro y política ambiental.
Con motivo de la Muestra de Cine Indígena: Desde Wallmapu al Nunatsiavut, que tuvo lugar los días 6, 8 y 9 de octubre, me interesa analizar tres de los cortometrajes proyectados en el programa Imágenes de otros mundos posibles. Se trata de Bania / Agua (2015), de Mileidy Orozco Domicó Keratuma, perteneciente a la nación Êbera de las familias Eyabida; Ati’t (2023), de Tirza Yanira Ixmucané Saloj Oroxom, de origen maya K’iche-Kaqchikel; y Oq Ximtali (2017/2023), de Manuel Chavajay, artista maya Tz’utujil.
Sólo con una lectura veloz de las sinopsis de los tres cortometrajes es fácilmente identificable el cordón que los une: el agua. Y es a partir de ese punto que se pueden trazar multiplicidad de ejes de análisis que triangulen las relaciones entre los pueblos indígenas y los cuerpos de agua. Sin embargo, al ver las tres piezas audiovisuales hubo un componente que tomó un rol privilegiado en mi forma de entender cómo estos cortos construían otros mundos posibles: el sonido. Me pregunté entonces ¿qué es posible descubrir cuando la atención se centra en la relación entre los sonidos de la naturaleza y cómo esto abre camino a otros mundos que, tal como plantea Violeta Percia en su descripción de la muestra, descolonicen nuestra mirada?
De esta manera, mi interés se asienta sobre las bases teóricas de los estudios sonoros y siguiendo la línea de las críticas al “ocularcentrismo” moderno que privilegia la visión por sobre el resto de las experiencias sensoriales, desconociendo que la escucha y la materialidad de los sonidos permiten, en palabras de LaBelle “micro-epistemologías” que abren el camino a nuevas formas de comprender al mundo (2019, p. xviii, traducción propia). Lo sonoro se torna así, también, una forma de habitar el territorio desde la vibración y no sólo desde la mirada.
A partir de este eje, propongo leer las tres piezas que integran el programa como configuraciones audiovisuales que, desde distintas geografías y temporalidades, despliegan una acustemología relacional –entendida, siguiendo a Feld (2013) y a Tallbear y Willey (2019), como una forma de conocimiento situada que emerge de la escucha y de la interdependencia entre humanos y no-humanos– que subvierte la jerarquía moderna de la mirada.
1- Bania / Agua (2015)
En el cortometraje dirigido por Mileidy Orozco Domicó Keratuma, nos encontramos con una representación del mito de creación de los Êbera (hombres) y las disputas por el agua. Según el mito Êbera, Karagaví creó el mundo y a los hombres, sin embargo, su mundo si bien tenía “todo lo que necesitan” (7:22), carecía de fuentes de agua, lo que convertía ese recurso escaso en un punto de discordia. Existen variantes al mito, pero todas suelen coincidir en la presencia de Genzerá que descubre una fuente de agua abundante pero lo oculta al resto de su comunidad por miedo a que, tal como relata la protagonista del cortometraje “Los Êberas no nos la compartirán” (12:30). Es la escasez de agua y el castigo posterior a Genzerá lo que motiva al mito sobre el agua y la enseñanza de que todos los Êbera son protectores de los recursos naturales. Si bien en el mito más difundido Genzerá es convertida en una hormiga que carga con una gota de agua, en el cortometraje de Mileidy Orozco Domicó Keratuma, Genzerá demarca su arrepentimiento frente a Karagaví y se sumerge en el agua transformándose en Bania, reafirmada por la frase final “Es Bania”. De esta manera, resignifica el castigo, y abre a una lectura donde la transformación ya no implica una condena, sino una restitución del vínculo, o mejor dicho, una continuidad entre los humanos y el agua.
En el plano sonoro, la naturaleza se erige como la gran protagonista. El agua, aunque no aparece físicamente en este mundo, atraviesa toda la pieza desde su composición sonora. Puede leerse allí una metáfora de la ceguera humana: el olvido de que la dimensión sensorial de la naturaleza funciona también como un modo de saber, una vía para reencontrarse con aquello largamente anhelado. A su vez, los sonidos del fuego y los instrumentos de viento, asociados habitualmente a prácticas rituales en comunidades indígenas, se entrelazan con los murmullos de los cuerpos de agua. Ese entretejido sonoro no sólo marca el ritmo y la intensidad del cortometraje, sino que también evidencia una forma particular de vínculo con la naturaleza a partir de la escucha. En este sentido, el agua adquiere una relevancia territorial, mítica y estética para los Êberá: parte de una episteme que, frente a las disputas por la propiedad del agua y los sistemas capitalistas que la reducen a mercancía, sitúa el centro en la memoria colectiva de un pueblo que escucha y se funde con los elementos de la naturaleza. El agua no es solo el eje mítico del relato, sino el medio acústico que preserva la memoria del pueblo Êbera. El cortometraje reconfigura la oralidad como un archivo vivo que suena, fluye y resiste frente a la colonización del territorio y del oído.
2- Ati’t (2023)
En Ati’t nos encontramos con la historia de la abuela lago (Ri Ati’t) que también hace referencia al lago Atitlán de Guatemala. Tal como describe su sinopsis, este cortometraje realiza una “exploración poética que nos sumerge entre sonidos e imágenes en un viaje por la memoria del agua”.
En esta pieza audiovisual, la experiencia de la directora como sonidista se destaca, es el ruido del agua junto con instrumentos de viento y percusión, los que marcan el ritmo del montaje. Las imágenes vienen después del sonido, y desde la narración –que vale la pena aclarar que no hay un sujeto de enunciación evidente, sino que es el mismo lago el que nos habla– se nos exige que escuchemos su voz con nuestros “oídos y con sabiduría” (1:31). De esta manera, queda explícita la relevancia de la escucha como herramienta de aprendizaje, en lo que Feld (2013) llamaría una acustemología que investiga “la primacía del sonido como una modalidad de conocimiento y de existencia en el mundo” (p. 222). Los sonidos del agua y de sus variaciones cuando se ve afectada por la contaminación actúan como un registro acústico de la crisis ecológica, un paisaje sonoro que documenta tanto la degradación ambiental como la memoria ancestral. Como plantea LaBelle (2019), “el espacio acústico […] propicia un proceso de territorialización acústica, en el que la desintegración y reconfiguración del espacio […] se convierte en un proceso político” (p. xvii–xviii, traducción propia), en otras palabras, escuchar no es un acto pasivo, sino que implica disputar los modos en que habitamos el mundo. No es mi intención quitar peso al valor de las imágenes en este cortometraje, pero sí resaltar que no existe una jerarquía que posicione la imagen por sobre lo sonoro, sino que confluyen y crean epistemes sensoriales conjuntas.
Considerando los todavía actuales debates en Guatemala acerca de la falta de una regulación que garantice efectivamente el derecho al agua como recurso vital (Human Rights Watch, 2025), este cortometraje se inscribe en una línea crítica frente a los excesos del extractivismo capitalista. Al igual que Bania / Agua, plantea la necesidad de repensar las cosmovisiones que conciben lo humano y lo no humano como partes de un sistema de relaciones interdependientes. Esa idea se hace visible en la escena final, donde el cuerpo humano se disuelve en el lago: una imagen que sugiere la posibilidad de mundos plurales y de formas menos lineales de imaginar el futuro.
La narración final vuelve a poner el foco en la escucha y en el carácter colectivo de la reconstrucción de nuevos mundos: “Escuchen lo que les voy a decir; abrácenme como lo hace el agua. Todos y todas retornen otra vez, vengan, vengan…” (16:33). De esta manera, la narrativa propuesta por Ixmucané Saloj Oroxom además de mostrar la polución presente en las aguas, muestra otro tipo de relación posible con ellas. Remarcando formas distintas y rituales de vincularse con la naturaleza, volverse parte de ella en lugar de utilizarla como mercancía que sirve a nuestro favor.

3- Oq Ximtali (2017/2023)
Esta es una pieza de videoarte que consta de veinte cayucos amarrados entre sí formando un círculo. Cada punto representa, tal como afirma la descripción, parte de la cosmovisión maya, desde la cantidad de cayucos y el sentido circular. La naturaleza no plantea casualidades sino correspondencias y certezas: “Todo tiene sentido a nuestro alrededor y todo es circular”, dice Chavajay en la sinopsis. Nuevamente, desde la concepción de la idea se plantean estas cosmovisiones y epistemologías que entienden al ser humano como parte de un sistema más amplio y poroso.
En esta pieza de video se combinan forma y sonido. Incluso antes de que la imagen esté nítida ya el sonido nos hace entender en dónde estamos. La decisión de no incorporar ningún otro elemento sonoro que no sea el agua, los cayucos chocando entre sí y los remos impactando al agua, refleja una intencionalidad clara de que es el agua la protagonista. Nuevamente, teniendo en cuenta el contexto de Guatemala y su crisis por la distribución del agua, ubicarla como protagonista es un acto político.
Por otro lado, es también relevante cómo al estar unidos en un círculo, el movimiento y el esfuerzo que se emplea en el remar es lo que en el mundo capitalista se clasificaría como improductivo o ineficiente. Es un movimiento que no va a ningún lado, pero en la obra de Chavajay este movimiento, estas vibraciones del cuerpo sobre el agua, crean una escena de resistencia poética frente a la lógica del progreso lineal y extractivista. Se manifiesta así una temporalidad cíclica, donde el cuerpo se funde con el ritmo del agua y el gesto físico y sonoro sustituye a la productividad por la experiencia del vínculo. En este sentido, resuena con La teoría de la bolsa de la ficción de Ursula K. Le Guin (2022), Oq Ximtali actúa como una “bolsa sonora” que contiene y resguarda las vibraciones del agua, en un gesto colectivo que no avanza en el sentido teleológico de la modernidad, sino que mantiene la relación con el entorno. El sonido de las mínimas oscilaciones del movimiento, conforma una textura sonora que sostiene la imagen y la convierte en un acto ritual. La repetición o circularidad no implica un estancamiento, sino una insistencia en permanecer, en escuchar, en existir junto al agua y no sobre ella; una forma de resistencia ante la idea de progreso moderno y una invitación a pensar en comunidades que sostienen el mundo en lugar de avanzar sobre él.
De este modo, Oq Ximtali opera en la misma frecuencia que Bania / Agua y Ati’t: las tres piezas devuelven al agua su agencia sensorial, política y estética, proponiendo un modo de percepción que no es de dominio sino de cohabitación.
4- Conclusión
En los tres cortometrajes, el agua emerge como materia, archivo y lenguaje. Su presencia sonora articula una memoria colectiva que se transmite por resonancia. Tal como afirma Cruz Rivera (2015), “el sonido puede ser efímero (históricamente hablando) pero el ser humano tiene una poderosa capacidad para almacenarlo en la memoria individual y colectiva” (p. 227).
Los mundos que se crean a partir de las epistemes indígenas son sensoriales: se fundan en una escucha que descoloniza la mirada y establecen formas de conocimiento que se produce en relación, no en dominio. Estas obras, al entrelazar mito, política y paisaje sonoro, denuncian el extractivismo colonial al tiempo que ofrecen respuestas sensibles a la crisis del Antropoceno. Como si colocaran un espejo frente a las cosmovisiones occidentales, nos recuerdan que la respuesta está en donde se han negado a escuchar, ver, relacionarse. El futuro, como sostiene Ailton Krenak, es ancestral, está en la tierra que nos precede y nos sobrevivirá. En ese sentido, vuelvo a recuperar la noción de “relacionalidad crítica” de Tallbear y Willey (2019) que propone un horizonte donde humanos y no-humanos coexisten en una simbiosis productiva. Escuchar el agua –más que verla fluir– es comenzar a imaginar esos otros mundos posibles que las obras convocan. Lo sonoro, en su promiscuidad y reproducibilidad, ofrece una forma de pensar la multiplicidad contemporánea. Como escribe LaBelle (2019), “el sonido crea una geografía relacional que es frecuentemente emocional, conflictiva, fluida, y que estimula un conocimiento modelado por las intensidades de lo escuchado, como también lo oído por casualidad [overheard], lo reverberante y ecoico” (p. xix, traducción propia). Escuchar el agua es entonces escuchar los mundos moverse.
Bibliografía
– Amaro, L., Catrileo, D., & Quevedo, J. (2022). “Ojo de agua atenta”: aparatos de resonancia y resistencia en los videoperformances de Paula Coñoepan y Sebastián Calfuqueo. 452ºF: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, 27, 62-80.
– Cruz Rivera, S. A., & García, M. A. (2015). Percepción y función de sonidos en ritos nahuas y mayas. Cambios y continuidades. In B. Brabec de Mori & M. Lewy (Eds.), Sudamérica y sus mundos audibles. Cosmologías y prácticas sonoras de los pueblos indígenas (pp. 225-239). Estudios Indiana 8.
– Feld, S. (2013). Una acustemología de la selva tropical. Revista Colombiana de Antropología, 49(1), 217-239.
– Human Rights Watch. (2025). “Sin agua, no somos nada” Por qué Guatemala necesita una ley de aguas. Human Rights Watch.
– Krenak, A. (2024). Futuro Ancestral (R. Carelli, Ed.; T. Arijón, Trans.). Taurus.
– LaBelle, B. (2019). Acoustic Territories. Sound Culture and Everyday Life (2da ed.). Bloomsbury Academic.
– Le Guin, U. K. (2022). La teoría de la bolsa de la ficción (L. Chieregati, I. Salvador, & G. Alfaro, Trans.). Rara Avis Editorial.
– Tallbear, K., & Willey, A. (2019). Critical Relationality: Queer,Indigenous, and MultispeciesBelonging Beyond Settler Sex &Nature. Imaginations, 10(1), 5–15. dx.doi.org/10.17742/IMAGE.CR.10.1.1