La escucha y la escritura. Notas sobre La sombra de Orión (2021) de Pablo Montoya
Por: Simon Henao*
Imagen: Figuras de las víctimas en la Comuna 13, Jesus Abad Colorado (2002)
A vuelo de pájaro, como siguiendo su sombra, Simón Henao reseña la última novela del escritor colombiano Pablo Montoya, escrita entre el 2018 y el 2020 y publicada en el 2021 en medio de una histórica revuelta social. La sombra de Orion narra la búsqueda de un escritor por sobrellevar la experiencia de volver a vivir en Medellín durante los primeros años del siglo XXI en pleno auge del uribismo. En ese recuento, que sin duda asocia la novela de Montoya con la ya larga, larga y diversa, tradición de la narrativa de la violencia colombiana y la constituye en un valioso documento de memoria; la novela abre la pregunta acerca de cómo llegar desde la ficción a lo real y cómo lograr con la ficción atravesarlo, cómo afrontarlo, cómo sobrevivirlo.
En una columna publicada en el diario El país en noviembre de 2019 la escritora mexicana Brenda Lozano, para contraponer ficción y realidad, menciona una metáfora que E.M. Forster usa en las célebres conferencias que dictó en Cambridge en 1927 reunidas con el título Aspectos de la novela. En ellas hay un apartado acerca de la fantasía donde el novelista inglés habla al pasar de la sombra de un pájaro que sobrevuela una plaza pública. Forster compara el pájaro en el aire con la ficción y la sombra que proyecta sobre los adoquines con la realidad. Realidad y ficción, como el pájaro y su sombra, son así dos elementos de naturaleza diversa que se condicen. Adonde va el pájaro va su sombra y viceversa, “pero los dos -advierte Forster- se parecen cada vez menos; ya no se tocan, como ocurría cuando el pájaro tenía sus patas en el suelo”.
Al ampliar la metáfora de Forster podría decirse que cada pájaro (cada ficción) proyecta una sombra (algo de lo real) de manera particular en un momento específico y que cada una de las sombras (cada vuelo de lo real) lleva la marca de un rumbo que sucede, único, ahora, presente en el aire. Cada ficción (cada pájaro) tiene su trayecto y su tiempo de vuelo y crea así su propio ángulo con la luz. Se posiciona en su tránsito, atraviesa tiempo y espacio. Interviene, toma posición: vuela. La sombra, según el vuelo del pájaro -dice Lozano que dice Forster-, puede aparecer de cerca y ancha o acaso proyectar un punto pequeño, diminuto, apenas perceptible entre las grietas marcadas de la plaza. O todavía más, no proyectar nada de tan distante que es el vuelo. En últimas, no sabremos cuánto de lo real hay en cada vuelo pero sí podemos saber qué tan próximo está de su sombra.
Hablando de sombras, de distancias y de tomas de posición, La sombra de Orión, la novela de Pablo Montoya publicada en el 2021 donde se narra la búsqueda de un escritor por sobrellevar la experiencia de volver a vivir en Medellín durante los primeros años del siglo XXI en pleno auge del uribismo, explora, justamente, los mecanismos, los artificios y los procedimientos que hacen posible ir de la sombra al vuelo. Cómo llegar desde la ficción a lo real y cómo lograr con la ficción atravesarlo, cómo afrontarlo, cómo sobrevivirlo.
En la novela de Montoya, como en toda la literatura colombiana (y, justo es decirlo, más allá de la literatura), lo real es la violencia. Solo que acá, como en algunas otras novelas de las últimas décadas, lo real ha venido siendo intervenido. Ya hay una tradición sobre ello, como diría Raymond Williams, y esa tradición (selectiva), además, ha sido leída. Escribir esta novela, escribir en ella los efectos del complejo entrecruzamiento de violencias que han asolado a Medellín desde hace décadas implicó no solo un laborioso trabajo de campo en los barrios populares de Medellín, particularmente en la comuna 13, conversaciones y diálogos con familiares de víctimas y con victimarios y una profusa investigación documental, sino, podemos suponer, atravesar del vuelo su sombra. Lo que va cobrando cuerpo en la novela de Montoya no es tanto aquello de lo que la novela se ocupa; no es tanto el tema del que ella habla, con un énfasis que lo desborda, que hace de él, de su tema –el de la violencia ¿cuál si no?- algo que va más allá de sí mismo; no, no es tanto eso lo que cobra cuerpo en La sombra de Orión. Lo que aparece es lo que ha sido desaparecido. Lo que ya no hace parte de lo real porque las violencias lo han sacado de allí.
Más allá de lo narrado; más allá, aún, de la incorporación de recursos narrativos de la tradición -bastante variopintos, por cierto, como el relato bélico del comienzo de la novela, los diálogos de muertos del capítulo “La Escombrera”, el realismo costumbrista que remite principalmente a Tomás Carrasquilla, el relato alucinatorio de los efectos del yagé y la autoficción, entre otros-; más allá, todavía, de las tradiciones rehuidas propias de la literatura local -la narrativa del narcotráfico al estilo de Cartas cruzadas de Darío Jaramillo Agudelo o la muy rentable novela sicaresca como la que han practicado Jorge Franco en Rosario Tijeras o Fernando Vallejo en La virgen de los sicarios, por ejemplo-; más allá de esto, La sombra de Orión hace aparecer una búsqueda estética, política y ética que conlleva una profunda reorganización de lo sensible en medio de la experiencia de la violencia.

En ese aspecto la novela de Montoya y su diálogo con acontecimientos históricos que han marcado a la sociedad colombiana de una forma traumática se sitúa en una narrativa de la falta como parte de un relato nacional que continúa, en el siglo XXI, el ciclo melancólico construido con gran parte de la literatura del XX. Pedro Cadavid, un personaje cargado de guiños de correspondencia con el autor (escritor, profesor de literatura en la Universidad de Antioquia que vuelve de París a Medellín…) y quien ya había aparecido como estudiante de música en la novela anterior de Montoya La escuela de música (2018), reflexiona sobre ello al preguntarse
¿Qué tan cierto era aquello de que, para ser un escritor de estas latitudes, la obligación consistía en lidiar con realidades criminales? ¿Existía acaso una relación de consanguinidad entre episodios siniestros y la narrativa colombiana? Y si esto fuera una verdad irrefutable lo indicado era no detenerse en estas suposiciones, sino más bien adentrarse en las maneras en que la literatura abordaba las crisis incesantes del país (81).
La búsqueda de ese abordaje se prolonga en la extensa novela de Montoya. Lo hace, en primer lugar, como gesto individual y singular. Es una búsqueda que atraviesa a cada uno de los personajes así como al narrador; es una búsqueda que atraviesa a Cadavid en su relación con la escritura, con su familia y con el mundo de La Comuna que descubre de la mano de Alma; es una búsqueda que atraviesa a la ciudad de Medellín, personaje central de la novela, como espacio singular que ha vivido década tras década la experiencia de las múltiples violencias sobre las que ha sido construida.
De manera muy similar a lo que sucede en novelas de Roberto Burgos Cantor como Ver lo que veo o La ceiba de la memoria, la experiencia de lo singular en La sombra de Orión se torna, a medida que avanza la novela, en una experiencia colectiva, se amplía hacia lo común, hacia la restitución de los vínculos que le dan cuerpo a la comunidad. Esta transformación de lo singular hacia lo colectivo implica, como diría Judith Butler a propósito de lo performativo en lo político, una desposesión de la identidad y un volcarse hacia lo otro. Al igual que en Memoria, la más reciente película del director tailandés Apichatpong Weerasethakul rodada en Colombia (de la que hasta ahora apenas hemos podido ver el trailer) donde, como lo señaló Juan Villegas en un posteo de Facebook, se ve “la importancia que el régimen auditivo ha comenzado a adquirir en Colombia y sus modos de hacer memoria sobre la catástrofe y el derrumbe del mundo”, en la novela de Montoya es la escucha la acción que abre lo singular hacia lo colectivo.
En el capítulo “La Escombrera”, en el que como respuesta urgente ante el desborde de la violencia, en la estirpe de 2666 de Roberto Bolaño o de Material humano de Rodrigo Rey Rosa, Cadavid opta por escribir un catálogo de los desaparecidos y escuchamos entonces sus voces desde la horrorosa profundidad de su entierro en la fosa común, adquiere forma esa apertura a lo común como ejercicio de resistencia, como acto performativo que lleva de la escucha a la escritura y que se planta como toma de posición, esto es, la escucha como acción ética y política de resistencia ante las violencias que acumula la sociedad colombiana.
A pesar de la marcada dimensión metaliteraria y de la insistencia en revelar el carácter artificioso de la escritura con el que La sombra de Orión da a ver a todas luces su mecanismo, mediante fórmulas como el cervantino y noventoso truco de la novela autoconsciente en la que el narrador da cuenta de la escritura de una novela que, para sorpresa del lector y la lectora, no es otra más que la novela que está siendo leída; o la sutil incorporación de frases (características de la obra narrativa de Pablo Montoya) que en su musicalidad, en su ritmo y en su imaginario remiten a una estética modernista; o el uso frecuente de un vocabulario traído hacia el presente de otras épocas y otros espacios, puesto en juego temerosamente con modos del lenguaje locales, actuales; mediante estas y otras cuantas fórmulas más, la novela de Montoya se sitúa en resistencia con la urgencia propia de acompañar la memoria, a la vez que revela, para decirlo de vuelta con Forster, la distancia insalvable entre el vuelo de la ficción y la sombra de lo real.
Al revelar esa dimensión artificiosa, lejos de una búsqueda de distanciamiento, La sombra de Orión rompe el efecto realista que ha regido la tradición de la narrativa de la violencia en Colombia. Algunos detalles en los que se detiene el narrador, como cuando, por ejemplo, en medio de una improvisación de rap en una terraza de La Comuna, acota que “Pedro y Alma dejaban que sus caras fueran tocadas por las brisas” (242), más que detenciones del relato que apelan a lo sensible, más que detalles que, volviendo a la metáfora de Forster, acerquen la sombra de lo real al vuelo de la ficción, son frases parentéticas que afectan de manera directa el efecto realista que la novela busca eludir a la vez que subrayan la naturaleza literaria del relato: es tan visible la literatura en la novela (una idea de Literatura más que de literatura, esto es, en mayúscula, asociada con un uso solemne, grave, hasta se diría pomposo y redentor del lenguaje) que termina por opacarla.
Sin embargo, La sombra de Orión participa, a su manera, de lo contemporáneo y se abre, por decirlo de algún modo, hacia una literatura del porvenir. No tanto porque, según lo enuncia la novela, la escritura basada en lo auditivo encuentre el rumbo hacia un tipo de sanación que la literatura, con el auxilio de la medicina ancestral, brinda, sino porque, como lo descubre Pedro Cadavid, es mediante la escritura como efecto de la audición que se hace posible habitar, junto con los fantasmas que la pueblan, una ciudad con las particularidades de Medellín.

Ante la dificultad de vivir en una ciudad identificada con las desdichas de múltiples y prolongadas violencias, el profesor y escritor Pedro Cadavid, personaje de La sombra de Orión que comparte rasgos del autor, se las ingenia para encontrar cómo encauzar la experiencia de volver de París a Medellín. La escucha de las voces enterradas que conducen a la posibilidad de la escritura funciona así como un acto de revinculación y reivindicación con la ciudad. Para poder sobrevivirla, Cadavid debe amalgamar la escucha con la escritura. Escribir, así, se convierte en una forma de permanecer en la ciudad, de habitarla, de convivir con sus fantasmas.
Al igual que las ciudades maravillosas de Calvino -en las que, por lo demás, se inspira el cartógrafo de La sombra de Orión que reconstruye la violencia de La Comuna levantando con paciencia de artesano al interior de un cuarto un gran mapa en el que registra rutinariamente las muertes- la Medellín de la novela de Montoya es una ciudad que se hace signos, marcas, huellas, restos de un recorrido. Este recorrido en el que Cadavid es llevado por Alma, la estudiante que lo guía por La Comuna y lo inicia en la medicina ancestral, incluye: la Biblioteca vecinal como un espacio que se contrapone a la violencia del barrio, como una isla en la que “separarse, por unos minutos o unas horas, del fragor y la incertidumbre que envolvían a la zona” (150); un encuentro de raperos, los juglares de La Comuna, que improvisan en una terraza desde donde se ve la ciudad; la visita al cuarto donde el cartógrafo realiza su minucioso mapa; el encuentro con el músico Piedrahíta en La Escombrera y la visita a la sonoteca donde el músico archiva los sonidos de la ciudad, entre ellos, los de los desaparecidos enterrados en La Escombrera, “una tentativa hecha de grabaciones azarosas y efímeras que conducía a un acopio fragmentado de sonidos espectrales” (287), una forma de exhumación de los rastros sonoros de los desaparecidos, una cartografía sonora del horror.
En definitiva, se trata de una travesía por entre vericuetos, recovecos, parajes, escalinatas, peldaños que se hicieron “para unir lo que, a simple vista, parecía imposible” (99) que, metonímicamente, conducen al escritor -y con él a los lectores- hacia La Escombrera, “un basurero de desechos de construcción, situado en lo alto de La Comuna, donde se estaban arrojando los cuerpos de los desaparecidos” (137), un lugar al que Pedro Cadavid imagina como una herida, “un paraje montaraz que sangraba. Un resquebrajamiento de la tierra” (233). La “gran fosa común de Medellín” (287), un lugar en el que la oscuridad y el eco que ha teñido la sombra de Orión sobre la ciudad se concentran, enterrados.
Pero la sombra de La sombra de Orión, al no ser atmosférica sino además mítica, no se expande simplemente sobre el espacio. También lo hace sobre el tiempo. Escrita entre el 2018 y el 2020 y publicada en el 2021 en medio de una histórica revuelta social, la sombra de la novela alude a la Operación Orión, un operativo militar llevado a cabo bajo la presidencia de Álvaro Uribe y su doctrina de seguridad democrática en octubre del 2002 de la que “el efecto de sus garrotazos sigue resonando con brutalidad en la memoria de la ciudad” (343). Fue un operativo en el que actuaron el ejército, la policía y grupos armados paramilitares del Bloque Cacique Nutibara con el propósito, como el de otros operativos militares anteriores, de “pacificar la zona”, como dicen eufemísticamente las autoridades desde épocas de la Conquista. Esta larga duración de la violencia como aspecto estructural es algo que enuncia uno de los personajes de La sombra de Orión al preguntarse si habrá alguna continuidad “entre las formas en que las tropas del conquistador Jorge Robledo exterminaron a los indígenas de lo que es hoy Antioquia y el valle de Aburrá y las que la policía de Gallo, los militares de Montuno y los paramilitares de Bejarano usaron para desaparecer a tantas personas en La Comuna” (373). Lo cierto es que la Operación Orión derivó, al decir de la Comisión de Memoria Histórica citada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en “acciones sin antecedentes en las ciudades colombianas [que] causaron un gran impacto en la población por el número de tropas armadas que participaron, el tipo de armamento utilizado (ametralladoras M60, fusiles, helicópteros artillados y francotiradores) y las acciones contra la población civil (asesinatos, detenciones arbitrarias, ataques indiscriminados y desapariciones)”.
La sombra de Orión se expande por el tiempo y no solo por el espacio de la ciudad de Medellín porque la novela recuenta los orígenes de esa sombra. Y en ese recuento, que sin duda asocia la novela de Montoya con la ya larga, larga y diversa, tradición de la narrativa de la violencia colombiana y la constituye en un valioso documento de memoria, se justifica el carácter metaliterario con el que a partir de la escucha, para volver una última vez a la metáfora de Forster, la sombra de lo real se aproxima al vuelo de la ficción.
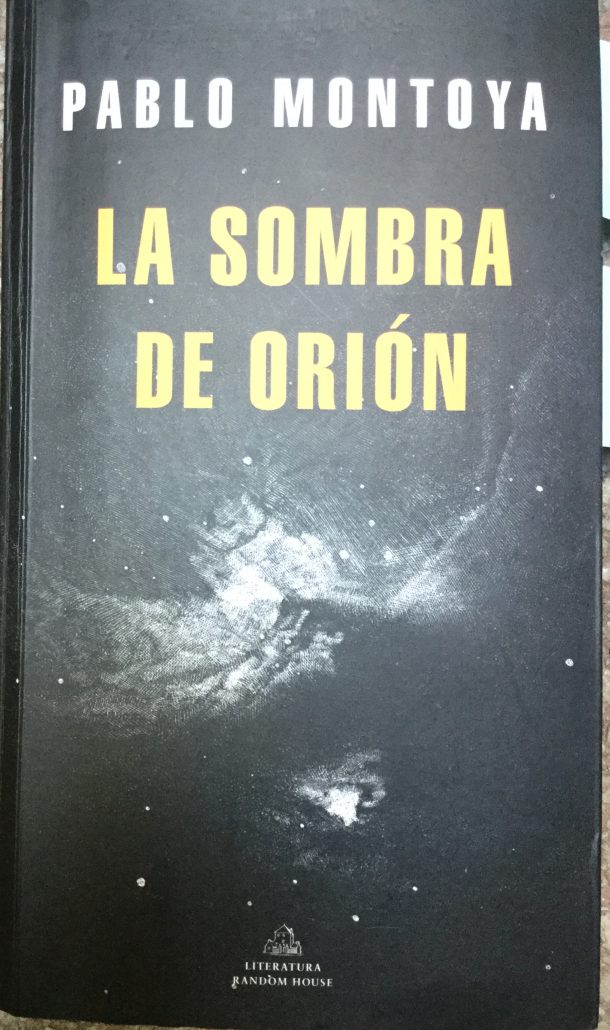
* Doctor en Letras por la UNLP, investigador asistente de CONICET, miembro del IdIHCS y profesor de Literatura latinoamericana I de la UNLP.













