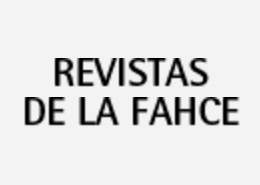Herencias anacrónicas, temporalidades experimentales: «Para el ángel que anuncia el fin de los tiempos» (2017) de Narcisa Hirsch y Tomás Rautenstrauch
Por: Erin Graff Zivin
En este texto, Erin Graff Zivin (University of Southern California) analiza la relación entre el tiempo y ritmo que se exploran en el Quatuor pour la fin du temps de Olivier Messiaen y en Para el ángel que anuncia el fin de los tiempos de Narcisa Hirsch y Tomás Rautenstrauch. La autora observa el medio de la composición musical y el cinematográfico para brindarnos una serie de propuestas acerca de la experimentación del y con el tiempo, y la relación de este con el concepto de “herencia”.
Me acuerdo, hace bastante, cuando diste vuelta los sillones que miraban para adentro y te sentaste con los pies apoyados en la ventana, mirando hacia un horizonte que se hizo lejano y amplio con tu mirada.
A partir de ahí se abrió otra dimensión y mi vida en la chacra cambió.
A partir de ahí la vida fluyó también para mí más amplia y lejana. Todo tiene más espacio, más intensidad, también la felicidad y también la tristeza.
Heredé de vos la posibilidad de la contemplación.
Narcisa Hirsch, “Carta al nieto”
Se hereda siempre de un secreto.
Jacques Derrida, Espectros de Marx
¿Qué heredamos de nuestros antepasados, nuestros precursores, y qué podríamos heredar de nuestros descendientes? ¿Qué espectros de nuestro(s) pasado(s) colectivo(s) continúan asediándonos, incluso cuando permanecen ocultos para nosotros su existencia, su encanto, y sus demandas? ¿Cómo se podrían reconocer y resguardar aquellos fantasmas, especialmente cuando llegan inesperadamente, como si vinieran de un porvenir desconocido? Finalmente, ¿qué temporalidades alternativas, distorsionadas, asediadas, estructuran tales herencias intempestivas y cómo podrían diversas formas estéticas intervenir, deformar o testimoniar la secreta ficción del tiempo?
Hace 84 años, el 15 de enero de 1941, en un día lluvioso, se estrenó el Quatuor pour la fin du temps de Olivier Messiaen en un campo de prisioneros de guerra en Salesia.[1] Messiaen, un compositor francés que fue detenido por los nazis y mantenido preso como prisionero de guerra, conoció a otros artistas y músicos en el campo, el cual, a pesar de sus condiciones miserables de vida, no se comparaba con el horror de los campos de exterminio que lo rodeaban. Pese a la carencia generalizada, Messiaen tuvo espacio y tiempo para estudiar y componer, en parte gracias al guardia Carl-Albert Brüll, quien también protegió a prisioneros judíos (como Henri Akoka, quien tocó el clarinete en la función del 15 de enero) y que luego falsificaría papeles para facilitar la liberación de Messiaen. De hecho, el concierto no fue del todo excepcional, pero, si bien difería dramáticamente de las perversas funciones musicales en Theresienstadt, contó con un público amplio que consistía en guardias y prisioneros que disfrutaban de los conciertos semanales.
Siendo un católico creyente, Messiaen imaginó y compuso el Cuarteto para el fin de los tiempos dentro de la cosmovisión de un universo decididamente religioso. Sin embargo, como argumenta Peter Guttman, el “fin de los tiempos” no se refiere simplemente a las concepciones bíblicas del Apocalipsis, sino que teoriza y performa una concepción completamente nueva del tiempo y de su compañero musical, el ritmo, en su composición formal. Como explica Anthony Pople, Messiaen se apartó radicalmente de las estructuras rítmicas clásicas mediante el empleo de ‘ritmos no retrogradables’ inspirados en los deçi-tâlas indios (‘ritmos regionales’), la métrica griega, los números primos indivisibles, los revoltijos de pedales rítmicos, la repetición de fragmentos “en formas ligeramente variadas” y la alusión sinestésica al color.[2] Por lo tanto, el Quatuor de Messiaen, más que representar la abolición o la ausencia del tiempo, esboza sus límites acercándose a la finitud de nuestro concepto del tiempo a través de una experimentación formal sumamente original.
Asimismo, en el cortometraje Para el ángel que anuncia el fin de los tiempos (2017), de Narcisa Hirsch y Tomas Rautenstrauch, 10 minutos y 35 segundos se despliegan entre aceleraciones por efecto del time-lapse, ralentizaciones que coquetean con la imagen fija de la fotografía, y la incorporación de Quatuor pour la fin du temps de Olivier Messiaen en su microuniverso estético. Esta colaboración entre Hirsch, pionera del cine experimental argentino que emigró a Argentina cuando los nazis consolidaron el poder en su Alemania natal, y su nieto, el artista visual Tomás Rautenstrauch, continúa la extensa práctica cinematográfica de Hirsch de experimentar, distorsionar y exponer el medio del cine a otros medios y formas artísticas. En Para el ángel… asistimos a una distorsión cinematográfica del tiempo que engendra un retrato silencioso e íntimo del paisaje y el hogar, transgrediendo los límites entre exterior e interior, y reorganizando la temporalidad lineal de los lazos familiares convencionales que se revelan como constitutivamente trastocados y anacrónicos.
La película comienza con la cámara fija en un gran ventanal rectangular que se abre a un entorno rural. El marco de la ventana aparece cómodamente instalado dentro del marco más grande de la cámara. La velocidad es acelerada mediante el uso de la técnica del time-lapse, que va registrando el paso de las nubes, los copos de nieve y los árboles aleteando nerviosamente. Ya en los primeros diez segundos del cortometraje, las nubes comienzan a disiparse y cielos azules emergen de la bruma. Se puede escuchar un sonido sutil, el murmullo de un viento arcaico, y no queda claro de inmediato si es el sonido real de la escena, condensado a través de la técnica del time-lapse, u otro zumbido más profundo e inquietante del paisaje vibrante. Ligeramente espolvoreados de nieve, los terrenos conducen a una pequeña estructura, parcialmente oculta por los árboles, de la que parece emanar un ligero humo. ¿Es una chimenea oscurecida, o la niebla que atraviesa el campo, o una trampa visual tendida por una suerte de baile entre luz y sombra que atraviesa el paisaje? El viento sacude el verdor en primer plano, como si los largos y delicados dedos verdes quisieran descansar pero no pueden, frágiles e impotentes ante la fuerza de la ráfaga, más aún en su frenesí cinematográfico. Una fuente de luz, el sol, es detectable sólo a través de sus efectos sobre los objetos colocados en el alféizar de la ventana, que proyectan sombras que se alargan a medida que pasa el tiempo, extendiéndose hacia la derecha para luego regresar misteriosamente a su posición original. A lo lejos se ve una cadena montañosa cubierta de nieve: iluminada, sombreada, sombreada, iluminada, luz, sombra, sombra, luz, tic-tac, tic-tic-tac, tac-tac. Un caballo deambula en la distancia, casi cómicamente. Las nubes se aceleran cruzando el cielo, el tiempo corre.

Al minuto 2:30, la luz del día comienza a desvanecerse y un suave rosado se anuncia, emergiendo entre las nubes danzantes. De repente, tres luces aparecen a lo lejos, como pequeños soles geométricos posados en lo alto de las montañas. Pero no: no son soles, y no están a lo lejos, sino que resultan ser lámparas reflejadas en la ventana que hasta ahora había sido transparente. Las superficies comienzan a tomar forma: paredes, techos, una silla, la silueta (quizás) de una figura que sostiene una cámara. Cae la noche, la habitación se ilumina suavemente, la figura resulta no ser una figura humana, sino una cámara reposada sobre una mesa, con los brazos del trípode sosteniendo su cabeza. Aparece un marco en la profundidad de la escena: puede ser un espejo o un cuadro de paisaje. Un halo cerúleo envuelve la acogedora sala, mientras el interior y el exterior se fusionan para formar una habitación redondeada y en capas.
A los 3:00, el mundo exterior como tal ya no es identificable, sino que se ha convertido en un marco negro que abarca el interior. Una puerta se abre y se cierra. El rugido embozado de un viento susurrante se vuelve más silencioso a medida que pasa cada segundo. Es como si la escena hubiera cambiado por completo, pero no: la cámara permanece fija en su objeto original, ahora un objeto de reflexión, revelando un mundo silencioso y complejo en su interior.

4:25. Nos damos cuenta de que el “time-lapse” se ha convertido en «tiempo real» cuando entra una figura humana, encendiendo dos lámparas más para completar un total de ocho. Su cabeza se inclina mientras camina, móvil, pero más lenta de lo que pudo haber sido en el pasado.
5:00. “Tomás”, llama Narcisa, “¿podés… podés venir a poner leña al fuego?” Entra una segunda figura, sus movimientos más ágiles que los de la primera. Se puede escuchar una voz joven y de timbre más alto en el fondo. El último viento se apaga. Tomás se inclina, siguiendo las instrucciones de Hirsch, y pronto se escucha el crepitar del fuego. Un sonido plenamente interior ha reemplazado al turbado zumbido del viento patagónico. Tomás cruza la habitación, toma un libro y se sienta con su abuela.
6:08. “Voy a poner música”, le informa Narcisa, levantándose para moverse hacia el fondo de la habitación, cerca del marco que ahora reconocemos como un retrato que revela los ojos oscuros de un rostro inquietante, o tal vez una pintura de paisaje que representa las montañas que presenciamos afuera. ¿Qué medio es este? El fuego responde, krik-krak, krik-krak, krak, krak.

6:47. El primer movimiento del Quatuor comienza a llenar la sala. Ambas figuras se acomodan en la escena nocturna mientras el cuarteto eclipsa los otros sonidos e imágenes, el “canto fragmentario de los pájaros” que Messiaen incorpora a su teología musical, una evocación sónica de la eternidad.[3] Ni time-lapse ni “tiempo real”, una nueva temporalidad ha sido introducida mediante la música que interviene e interrumpe las nociones convencionales del tiempo lineal y del ritmo musical. El paisaje natural que se representaba en la primera mitad del cortometraje ha sido sustituido por una escena interior, mientras que la música sirve como recordatorio de la temporalidad animal-botánica que presenciamos durante los primeros minutos. Reemplazando y deteniendo la velocidad del time-lapse, el canto (clásico) de los pájaros ralentiza y dispersa la escena inerte. Mientras las dos figuras se sientan a leer en silencio, los efectos sonoros del fuego punzan la arrítmica y deambulante música del Cuarteto. Los siguientes minutos pasan lentamente, como si el tiempo estuviese detenido o siguiese una lógica diferente, un patrón diferente, de alguna manera. Tomás pasa, silenciosamente, las páginas de un libro; el espectador fuerza sus ojos para detectar otro movimiento en la habitación y fracasa. Es como si hubiesen pasado muchas, muchas horas, en lugar de unos breves minutos.
9:25. “Bueno, yo creo que estamos, ¿no?” pregunta Narcisa. “Parece, sí”, responde Tomás en voz baja, a lo que Narcisa dice algo inaudible para el espectador. Ella mira hacia la cámara mientras él se levanta, abre una puerta y desaparece brevemente mientras termina el primer movimiento. A los 9:50, los sonidos discordantes del piano abren el segundo movimiento (Vocalise, pour l’Ange qui annonce la fin du Temps) mientras Narcisa mira hacia la ventana, esperando que regrese su nieto. Cuando Tomás vuelve a entrar a la habitación y ella pregunta “¿Apagaste?” él no responde, o quizás responde en silencio, colocando un objeto sobre una superficie. Luego camina hacia la mesa que sostiene la cámara, levantando un brazo que esta vez es el suyo, y la película pasa a los créditos a los 10:20.
La música y los créditos terminan abruptamente a los 10:35.
¿Qué le han hecho al tiempo, Narcisa y Tomás, juntos en esa sala, y como codirectores de este cortometraje? El paso acelerado de los primeros tres minutos y medio, extrañamente tranquilo en su ritmo veloz, se disuelve en un prolongado cuasi-silencio, una cuasi-quietud en la que el sonido, la actividad y el movimiento se reducen a un mínimo, como si coquetearan con la idea de una imagen fija y muda: el medio de la fotografía. Ellos “hacen” esto, esta cosa, esta curiosa magia, este curioso y mágico conjuro del silencio de la muerte, de la muerte de Dios… ellos “hacen” esto, si se puede decir que “hacen” algo, a través de lo que podría llamarse acti-pasividad, el neologismo que Jacques Derrida inventa para describir el movimiento y efecto de la fotografía. Diegéticamente, podríamos decir, este “conjuro” tiene lugar cuando Narcisa se levanta para encender la música. Formalmente, se materializa a través del acercamiento asintótico de la película a la fotografía, y más concretamente a través de la apertura del medio del video al medio de la música: específicamente a la extraña y suspendida temporalidad, el ritmo arrítmico de la composición de Messiaen.
“Mi música depende de ritmos irregulares, como en la naturaleza. En la naturaleza, el agua ondulante es desigual, las ramas ondulantes de los árboles son desiguales, el movimiento de las nubes es desigual”, describe Messiaen. Sus composiciones no buscan, pues, acabar con el ritmo, sino introducir una musicalidad anárquica, más cercana a la naturaleza que a las formas musicales clásicas que ordenan el sonido y que, sin saberlo, traicionan los movimientos ondulantes y fluctuantes del agua, los árboles, y las nubes, la vitalidad de la vida animal y vegetal, el aire y el agua, que presenciamos en los primeros minutos del cortometraje. La irrupción de la composición de Messiaen en la segunda mitad del film —su misteriosa aparición dentro del espacio interior de la esfera doméstica en lugar del espacio exterior de la naturaleza, el asedio de los ritmos humanos por ritmos no humanos— nos alerta sobre la inseparabilidad de estos mundos, o sobre el agotamiento de los conceptos que los mantendrían como reinos discretos.
en el Quatuor de Messiaen como en la adaptación o exposición fílmica del mismo, el tiempo no termina, el sonido no retrocede a un silencio total, el movimiento no se detiene por completo. Una posible lectura de la extraña y distorsionada temporalidad de Para el ángel que anuncia el fin de los tiempos, entonces, podría desplazar el enfoque en el “fin” del tiempo hacia el “ángel” que “anuncia” este fin. Si podemos decir que el tiempo no cesa del todo, su finitud como concepto —al igual que la correspondiente posibilidad de lo infinito— se revela o se plantea a través del anuncio del ángel, un anuncio que no llega una sola vez, y no llega como discurso inteligible, sino como una serie de ecos, desplazamientos y distorsiones. Recuerden que una vocalise es paradójicamente una composición sin palabras para un cantor, de modo que el canto del cantor (aquí, el anuncio del ángel) está presente solo espectralmente, como una (im)posibilidad postergada.
La distorsión del tiempo a través de la exposición acti-pasiva del cine a la fotografía y la música, la presencia inquietante de los ritmos naturales dentro de un ámbito ostensiblemente “humano” y, finalmente, el “volverse” interior de la mirada cinematográfica contemplativa, prácticas que se transmiten de abuela a nieto y vice-versa— conspiran para producir lo que podríamos llamar herencia anacrónica o intempestiva: la inversión de la temporalidad convencional (lineal) de las genealogías tanto familiares como estéticas. En la intempestiva, aunque íntima, escena secreta de la herencia que presenciamos en Para el ángel que anuncia el fin de los tiempos, se revela la posibilidad borgiana de un precursor producido por su heredero (Kafka). Detrás o debajo de tales herencias misteriosas, finalmente, está el silencioso horror del cual la composición original de Messiaen quiso servir como un oasis o escape: los innombrados e inesperados fantasmas de la Shoah que asedian el imaginario fílmico de sus insospechados herederos.
Erin Graff Zivin
University of Southern California
[1] Rischin, 5.
[2] Pople, 4, 25-6, 34-6.
[3] Pople, 17.
Obras citadas
Derrida, Jacques. 1995. Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional, (J. M. Alarcón y C. de Peretti, trads.). Madrid: Editorial Trotta.
Guttman, Peter. “Olivier Messiaen: Quatuor pour la fin du Temps. Quartet for the End of Time.” Classical Notes. Accesado 22 enero 2025. http://classicalnotes.net/classics6/quatuor.html.
Hirsch, Narcisa. 2004. “Carta al nieto.” Aigokeros: Cuadernos patagónicos. Buenos Aires, Argentina: Edición del Capricornio.
Messiaen, Olivier. 2017 [1941]. Quatuor pour la fin du Temps. Sony Music, 2017.
Pople, Anthony. 1998. Messiaen: Quatuor Pour la Fin du Temps. Cambridge: Cambridge University Press.