«Asfalto», de Renato Pellegrini: un lugar para los homosexuales en la Argentina de los años ’50
Por: Alejandro Virué
Imágenes: Compendio evocador de Asfalto (Tirso, 2004)
Entre 1955 y 1966 existió en Buenos Aires un peculiar proyecto editorial, dirigido por los escritores Abelardo Arias y Renato Pellegrini y el pintor Dante Savi. Ediciones Tirso se propuso publicar obras de temática homoerótica en un momento en el que la homosexualidad era un tema tabú. En este texto, Alejandro Virué analiza una de sus publicaciones: la novela Asfalto, de Renato Pellegrini, una de las pocas obras de ficción que describe pormenorizadamente las redes de sociabilidad de los homosexuales en la Buenos Aires de los años ’50. A partir de un breve recorrido por las asociaciones entre homosexualidad y extranjería, hegemónicas en el siglo XIX y gran parte del XX en la Argentina, el autor interpreta la operación editorial de Tirso y la de Asfalto en particular como un modo de resignificar positivamente lo cosmopolita, en aras de habilitar un discurso a contramano del nacionalismo homofóbico de la época.
El texto, además de iniciar la publicación de los avances de las tesis de los estudiantes de la Maestría en Literaturas de América Latina de la UNSAM, pretende ser un pequeño homenaje al escritor Leopoldo Brizuela. Él no solo fue el responsable de que, a principios de 2016, se incorporara a los fondos de la Biblioteca Nacional el archivo personal de Abelardo Arias, sino que también fue quien le hizo descubir al autor de esta nota la existencia de Ediciones Tirso y de Renato Pellegrini. Sin su generosidad, este trabajo no existiría.
A principios de 2016, por la gestión del escritor Leopoldo Brizuela, la Biblioteca Nacional recibió la donación del archivo personal de Abelardo Arias. En ese momento yo trabajaba en la oficina contigua al área de “Archivo y colecciones particulares” y Leopoldo solía mostrarme los materiales que iba incorporando al acervo de la institución. Fue así que me enteré de la existencia de Ediciones Tirso, un emprendimiento de los escritores Abelardo Arias y Renato Pellegrini y el pintor Dante Savi que funcionó entre los años 1955 y 1966 y se dedicó mayoritariamente a publicar novelas de temática homoerótica. El proyecto era completamente insólito en el ámbito local: la homosexualidad seguía siendo un tema tabú y los libros eran susceptibles de censura por motivos morales y políticos. La primera publicación de Tirso, Las amistades particulares, del francés Roger Peyrefitte, fue prohibida por la intendencia de Buenos Aires durante seis meses. Un derrotero similar sufrieron varios de sus títulos. Quizás el caso más emblemático fue el de Asfalto, de Renato Pellegrini, publicada en 1964. Además de ser censurada y confiscada, el autor fue sometido a un extenso proceso judicial que culminó con una condena a prisión en suspenso. La editorial retomó su actividad en el año 1994 por impulso del propio Pellegrini, que se había apartado por completo del mundo literario después del affaire Asfalto. Unos años antes la novela había sido objeto de algunos estudios críticos por parte de Osvaldo Sabino, Herbert J. Brant y José Maristany. Este reconocimiento tardío fue, sin dudas, crucial en la resurrección del proyecto editorial que, sin embargo, volvió con un perfil diferente y abandonó la traducción de novelas extranjeras para concentrarse en la producción homoerótica local (Peralta: 191).
Entre los documentos del archivo personal de Arias había un dossier que compilaba las notas de prensa, la recepción crítica y el itinerario judicial de Asfalto. Leí esos documentos de un tirón, azorado por la biografía de Pellegrini, las características de sus novelas, el proyecto editorial Tirso, los entretelones de la publicación de Asfalto, su trágico y rimbombante destino judicial, la anulación completa de su estatus de objeto literario a partir de la confiscación de sus ejemplares y del silencio de los críticos, el abandono de la literatura por parte de Pellegrini.
La constitución de ese dossier era, en sí misma, sintomática: aunque la serie de textos testimoniales y críticos era antecedida por la tapa original de la novela seguida del epígrafe y el prólogo, la obra brillaba por su ausencia. Aunque fue el contenido de esa ficción el que desencadenó esa serie de hechos, estos últimos adquirieron vida propia y volvieron anecdótica a la obra.

Nota de la revista Gente sobre Asfalto, de Renato Pellegrini, y sus repercusiones
Sin obviar el contexto de aparición de la novela y su trayectoria extra-literaria, en este texto procuraré hacer una lectura atenta de Asfalto, concentrándome en los diferentes discursos sobre la homosexualidad que sostienen sus personajes y las redes de sociabilidad homosexuales en la ciudad de Buenos Aires que presenta la novela. Para esto, en primer lugar realizaré un breve recorrido por el modo en que se concibió la homosexualidad en la Argentina desde fines del siglo XIX, haciendo foco en la manera singular que encontraron las élites políticas e intelectuales de excluir a los homosexuales como sujetos legítimos de la nación a partir de su asociación con lo extranjero. Luego, analizaré la forma en que el proyecto editorial de Tirso dialoga con esta tradición, intentando resignificar positivamente la equivalencia entre homosexualidad y extranjería a partir de la traducción de novelas de temática homoerótica de autores europeos que ya contaban con prestigio en la Argentina, con el fin de crear un espacio para la publicación de ficciones locales en la misma línea. Por último, intentaré mostrar el carácter peculiar con el que Pellegrini representa esta oposición a partir de los dos discursos sobre la homosexualidad que entran en disputa en Asfalto, uno limitado por las restricciones del Estado nacional y otro que pretende ir más allá de ellas, identificado con lo extranjero.
Homosexuales internacionales
El 27 de septiembre de 1947 el periódico porteño Parlamento publicó una nota titulada “Degenerado: cuatro criminales, un culpable”. El artículo refiere al asesinato del belga Leopoldo Buffin de Chasal a manos de cuatro jóvenes, uno de los cuales había trabajado como empleado doméstico de la víctima. El hecho generó cierta conmoción pública pero, como anticipa su título, el artículo de Parlamento lo utilizó para dar cuenta de un delito que juzgaba mayor:
El crimen cotidiano, sordo, sin muertos, escondido y silenciado, el crimen moral y físico que los homosexuales cometen todos los días, el crimen visible en las calles, confiterías, cines y paseos, ese crimen, innumerable y diario, ese es el que principalmente importa, el que más interesa o el que debiera interesar.
Frente a la persistencia silenciosa del delito de la homosexualidad, el asesinato de Buffin resulta anecdótico o, peor, es reivindicado como un acto de justicia. Finalmente, los otros son criminales pero él es el culpable. La nota advierte sobre la proliferación de esta actividad inmoral en el centro de la ciudad de Buenos Aires en el que “pululan homosexuales internacionales”. Y reclama la pertinencia de algún “sesudo editorial” que denuncie esta peculiar inflexión de los inmigrantes.
La asociación entre homosexualidad y extranjería es una idea que tiene su tradición en la cultura argentina. Los trabajos de Bao y Salessi la juzgan un lugar común de los textos científicos y jurídicos de fines del siglo XIX y principios del XX. En su tesis doctoral, Jorge Luis Peralta, retomando a Salessi, afirma que “mientras las definiciones en torno de la ‘homosexualidad’ eran confusas e inestables, no se tenían dudas acerca de su origen: se trataba de una enfermedad proveniente del extranjero, más concretamente de Italia y Alemania” (Peralta, 2013: 28). El estudio de las “desviaciones sexuales” fue de la mano del proceso de organización y consolidación del Estado argentino. Los homosexuales y travestis formaban parte de “aquellos grupos que desafiaban el modelo de nación propuesto por la clase dirigente” (Peralta: 27). La redistribución de esos grupos que ejerció el peronismo no incluyó a los homosexuales, que siguieron siendo lo otro de la nación. Omar Acha y Pablo Ben ubican en esas coordenadas la referencia del semanario Parlamento sobre los “homosexuales internacionales”, que “debe ser observada como parte de un proceso que opone a nosotros y los otros. En el primer grupo se encuentran el ‘pueblo’ y el Estado nacional, mientras los homosexuales son concebidos como externos a la sociedad y asociados con lo ‘internacional’ en un sentido nacionalista, en una dicotomía similar a la oposición Braden/Perón” (23). Gabriel Giorgi lee en el mismo sentido algunas ficciones de la década de 1960 que tematizan la homosexualidad. Luego de analizar el cuento La invasión, de Ricardo Piglia, bajo la lógica de lo monstruoso (los homosexuales con los que Renzi comparte la celda cuando cae en prisión le generan una ansiedad que Giorgi califica de “catástrofe perceptiva”, la invasión de un “espectáculo impensable e inesperado” que solo puede ver mientras no logra codificar y que una vez que entiende se niega a seguir mirando) mostrará la especificación nacionalista de esa tipificación en Los premios, de Julio Cortázar, donde el marinero Bob seduce y abusa de Felipe, un adolescente argentino. La novela no solo abunda en descripciones deshumanizantes de Bob sino que enfatiza su condición de extranjero, estableciendo la homosexualidad como límite entre el interior y el exterior de la comunidad nacional (Giorgi, 2000: 248-249).
Aunque la nota de Parlamento y la novela de Cortázar se mueven en un terreno supuestamente descriptivo (el centro de Buenos Aires se representa como asediado por “homosexuales internacionales”, el marinero es extranjero) es inevitable colegir su dimensión normativa: un argentino auténtico no puede ni debe ser homosexual; de hacerlo será considerado un desertor, cooptado por las perniciosas influencias extranjeras.
Curiosamente, el proyecto de Ediciones Tirso, fundado por los escritores Abelardo Arias y Renato Pellegrini en el año 1956, pareciera coincidir con este diagnóstico. La traducción y publicación de ficciones europeas y norteamericanas de contenido explícitamente homoerótico es concebida por sus artífices como la apertura de un campo inexistente en el ámbito local. El objetivo de Arias y Pellegrini, sin embargo, es exactamente el opuesto al del semanario Parlamento: la publicación de esas obras, lejos de pretender acentuar el límite entre la nación-heterosexual y lo extranjero-homosexual, procura habilitar un terreno local (una “tradición” y un público) para sus propias novelas sobre el tema, que no tardarán en aparecer.
Como adelanté, Tirso inicia su actividad en 1956 con la publicación de Las amistades particulares, de Roger Peyrefittte, un autor muy leído en aquel momento tanto en Europa como en Argentina (Peralta: 194). Aunque la editorial Sudamericana ya había publicado otros libros del escritor y poseía los derechos de todas sus obras, el contenido polémico de Las amistades particulares los disuadió de sumarla a su catálogo y permitió que Arias y Pellegrini la tradujeran y publicaran como lanzamiento de su sello editorial. Aunque la “amistad particular” a la que alude el título refiere a un vínculo afectivo entre dos adolescentes en un internado católico que no alcanza su consumación sexual, el libro fue prohibido de inmediato por la intendencia de la ciudad de Buenos Aires y se distribuyó recién seis meses después, luego de idas y vueltas judiciales, con un gran éxito de ventas[1]. Además de esta novela, Tirso publicó Los amores singulares (1961), también de Peyrefitte, La ciudad cuyo príncipe es un niño (1958), de Henry de Montherlant, El otro sueño (1958), de Julien Green, Los fanáticos (1959), de Carlo Coccioli y El regreso del hijo pródigo (1962), de André Gide, entre otras.
Los títulos del catálogo de Tirso confirman y al mismo tiempo desafían la invasión de Buenos Aires por “homosexuales internacionales” que denunciaba el semanario Parlamento una década antes. Estos no solo ocupan, ahora, las calles del centro de la ciudad sino también sus librerías. El escritor Héctor Murena da cuenta de esta novedad en el artículo “La erótica del espejo”, publicado en el nº 256 (enero/febrero de 1959) de la revista Sur. Allí describe a Tirso como una “editorial especializada en sodomía” e inscribe su aparición en el incipiente proceso de “homosexualización de la sociedad” que, desde su perspectiva, afecta a toda la cultura occidental. En el caso específico de la Argentina, este proceso permanece aún en un nivel inconsciente: “… mientras que en el plano mental se continúa rechazando la homosexualidad, en el profundo nivel instintivo se la acepta, se la celebra incluso”. Más allá de la benevolencia con la que pretende referirse a los homosexuales, a los que exculpa por encarnar una más de las patologías de una sociedad que diagnostica “sexualmente enferma”, el texto es abiertamente homofóbico: la “sanación” social implicaría, necesariamente, la desaparición de la homosexualidad, una forma de autoidolización tan perversa como el narcisismo, el tribalismo, la locura y el nacionalismo (Murena: 19). Lo más interesante a los fines de este trabajo es su hipótesis respecto del surgimiento de una editorial como Tirso, que se valdría de una generalizada salida del closet por parte de los lectores, que pasaron de leer a escondidas los libros de Oscar Wilde a pasear por las calles “llevando bajo el brazo las novelas de un Peyrefitte”. Más sorprendente aún es su afirmación de que las “multitudes” que leen literatura homoerótica son “en su mayoría heterosexuales” (Murena: 20).
Aunque la filosofía de la historia de Murena suene arbitraria y delirante, sirve para pensar la dinámica de la primera publicación de Tirso. El Estado, ese complejo aparato que Hegel interpretaba como una de las concreciones más perfectas del espíritu, la prohibió de inmediato. Pero una vez levantada la prohibición el libro se convirtió en un éxito editorial.
El rechazo mental de la homosexualidad que Murena le atribuye a los argentinos se confirma en el cuidadoso paratexto que acompaña las publicaciones de Tirso. En la introducción a Las amistades particulares, se lee:
Ediciones Tirso ha dudado mucho sobre la conveniencia de publicar este libro. Opiniones de escritores, maestros y psicólogos nos han decidido a ello (…) Peyrefitte nos presenta este problema de la EDAD AFECTIVAMENTE INDIFERENCIADA que debe y puede interesar a padres y educadores, a todos aquellos que creen que el conocimiento de la persona humana, por medio del planteo de sus problemas, es la manera más noble de cooperar en su progreso, de alejarse de intolerancias y fanatismos, por sobre todas las cosas: de comprender. Sólo nos resta indicar (pues Ediciones Tirso prefiere rechazar a sorprender a un lector) que no es un libro para todos” (citado en Peralta: 196. Los subrayados corresponden al original).
El texto tiene varios elementos significativos. En primer lugar, hay que desconfiar de su dimensión asertiva. Recordemos que Arias y Pellegrini eligieron el libro de Peyrefittte como la carta de presentación de Tirso en sociedad. Sería extraño que los agentes de un proyecto de estas características no eligieran con sumo cuidado su obra inaugural y le atribuyeran la decisión, en última instancia, a las opiniones de otros actores del campo (escritores) y especialistas en áreas externas a la literatura (educadores y psicólogos). Más verosímil es pensar que ese señalamiento reviste un carácter estratégico, derivado del reconocimiento de que la novela resultaría polémica tanto para los censores estatales como para buena parte del público. La manifestación de las dudas respecto de la publicación del libro es una performance defensiva en la que los editores establecen una relación de complicidad con aquellos que podrían condenar la novela para luego ofrecerles una solución a través de las voces autorizadas en los terrenos en disputa, tanto el literario como el moral. En relación a este último, es interesante que se defienda la ficción por su naturaleza edificante y se recomiende, casi se exija –debe y puede– la lectura a padres y educadores. Tanto Acha y Ben como Sebreli explican el incremento de la persecución de los homosexuales en los últimos años del primer peronismo a partir del nuevo modelo de familia nuclear que se había vuelto hegemónico en la Argentina desde principios de los ’50 y era fuertemente promovido por el Estado. En este sentido, un libro que representara los pormenores de esa “edad afectivamente indiferenciada” o bisexual que Peyrefitte sitúa en la adolescencia podría incitar a los padres a ejercitar una tolerancia mayor en la crianza de sus hijos o, incluso, a advertir los “peligros” que conllevan para el desarrollo sexual de los jóvenes las instituciones con presencia exclusiva de uno de los sexos, como el internado católico en el que transcurre la novela.
El comienzo defensivo y aleccionador de la presentación del texto deriva, sin embargo, en la valoración del “problema” como un componente más de la complejidad del ser humano que contribuye a su comprensión y, finalmente, a su progreso.
La advertencia final es reveladora y, al mismo tiempo, desconcertante. Al afirmar que el libro de Peyrefitte no es para todos pareciera evocarse la figura del entendido, una operación típica de la tradición homofílica en la que críticos como Brant, Maristany y Peralta incluyen las publicaciones de Tirso. Los entendidos serían aquellos que comparten una serie de rituales codificados que confirman una sensibilidad común. En sus diarios de viajes por Europa en los años ‘50, también publicados en Tirso, Abelardo Arias narra una anécdota con Peyrefitte que ilustra ejemplarmente esta condición. Al elogiar de manera vehemente la estatua de un Hermes de mármol de la época helenística, el escritor francés le pregunta si puede considerarlo uno de los suyos y Arias se lo confirma diciendo: “¡Imagínese, mi primer amor en literatura fueron los clásicos griegos!” (Peralta, 2013: 265). La lógica de los entendidos supone, entonces, la revelación de preferencias eróticas a partir de ciertos referentes culturales.
Pero si la advertencia, en efecto, fuera una moción de exclusividad, ¿cómo se concilia con la primera parte del texto? La introducción empieza evocando un grupo específico de lectores a los que se atribuye una vinculación directa con el tema de la novela (padres y educadores) para luego reivindicar su condición universal por tratarse de un problema del “ser humano”. A mi juicio, la aclaración final es más una reserva de excepción que una invitación a un grupo selecto de lectores, como si se le dijera al lector: si las dos primeras razones no te convencieron, entonces no sigas, salvo que seas uno de nosotros.
Asfalto: un lugar para los homosexuales en la literatura argentina
La necesidad de una estrategia para habilitar un espacio de lectura de las publicaciones de Tirso se encuentra en la mayoría de sus libros pero se vuelve aún más patente en las novelas de autores locales. En el caso específico de Asfalto, el prólogo, escrito por Manuel Mujica Láinez aunque publicado sin su firma en la primera edición, replica algunos de los temas del de Las amistades particulares. En primer lugar se refiere a la novela inicial del escritor, Siranger, publicada en 1957, con la que se establece una relación de continuidad: “La ardua temática, de delicadas raíces psicológicas que inspiró su libro inicial y que lo ha hecho acreedor a un éxito notable, vuelve a aflorar aquí, siete años después, robustecida y afirmada por una madurez que nutren la experiencia y el dominio técnico”. Aunque aquí no se dude de la conveniencia de publicar el libro, como lo hacía la introducción al de Peyrefitte, la calificación del tema como “arduo” intenta, otra vez, establecer una complicidad con aquellos que podrían objetar su tratamiento en una obra literaria. El prólogo acentúa esa línea cuando se refiere a los “riesgos” que implica escribir sobre esta temática, riesgos que Pellegrini parece haber sorteado con éxito en su primera novela, lo que lo vuelve acreedor “de una aguda capacidad intelectual muy poco frecuente”. Sin embargo, el texto de Mujica Láinez, como el prólogo al libro de Peyrefitte, vuelve a evocar la figura del entendido al afirmar que Asfalto “no es, por cierto, una obra destinada al grueso público”.
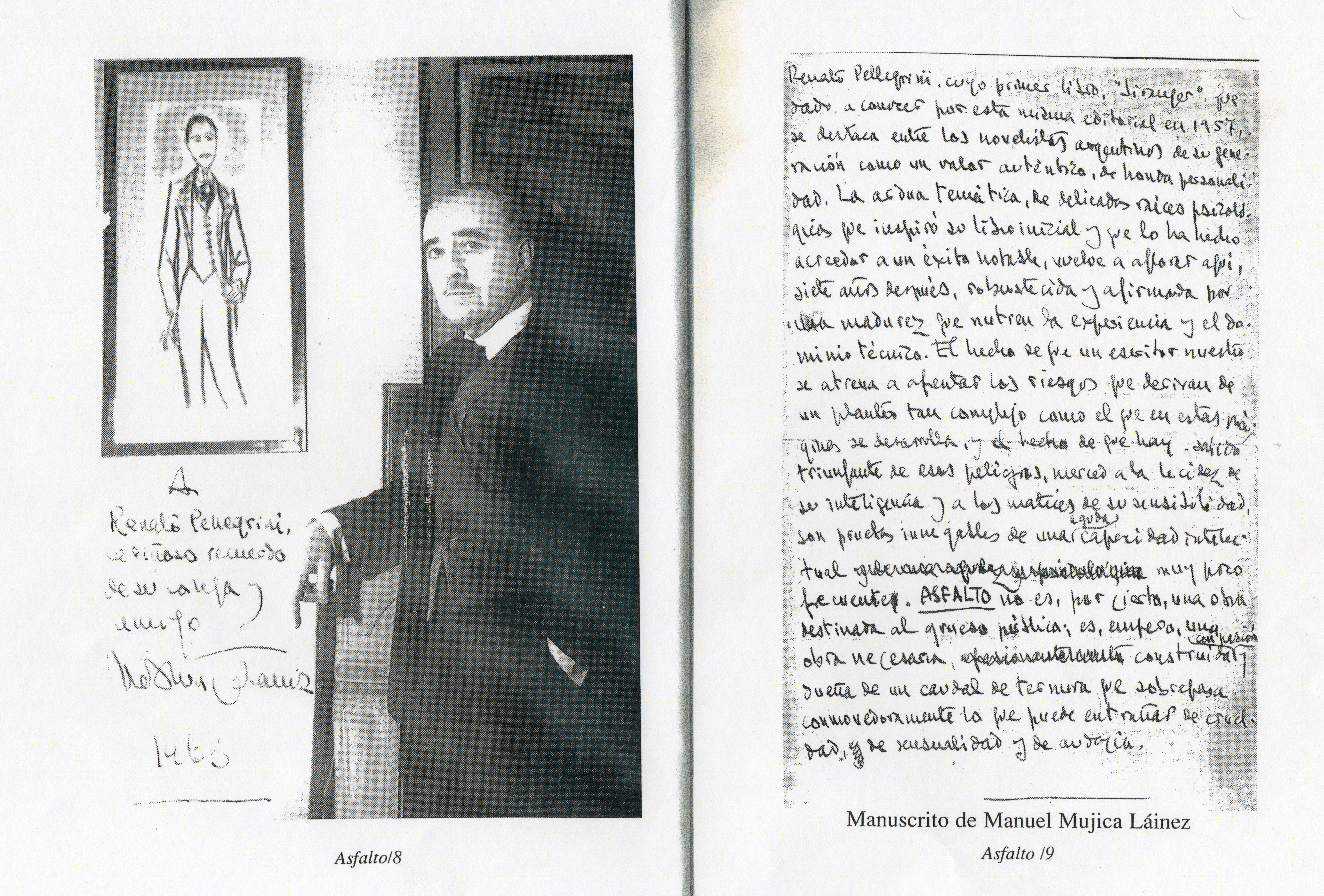
Prólogo manuscrito de Manuel Mujica Láinez a la novela Asfalto.
Otro elemento significativo del paratexto de Asfalto es el epígrafe de Albert Thibaudet: “El novelista auténtico crea sus personajes con las direcciones infinitas de su vida posible; el novelista facticio con la línea única de su vida real. El genio de la novela hace vivir lo posible, no revivir lo real”. Por un lado, parece insistirse con el gesto defensivo: lo que se leerá en adelante, por más verosímil que resulte, no es autobiográfico. No debe buscarse un correlato entre el autor de la novela y sus personajes, más allá de que estos encarnen “las direcciones infinitas de su vida posible”. El epígrafe, además de su contenido asertivo, tiene una dimensión performativa: si la novela fuera meramente un conjunto de recuerdos personales del autor carecería de genio. Al elegirla como antesala de su novela, Pellegrini pareciera querer evitar una lectura autobiográfica; si se la hiciera, habría que creer que el propio autor presenta a su obra como carente de genio, algo en principio absurdo.
El discurso que escribe Abelardo Arias para presentar la novela vuelve sobre la relación entre homosexualidad y extranjería aunque invirtiendo la carga valorativa: la aceptación de la homosexualidad en los países centrales, lejos de generar suspicacias, supone un argumento contundente para legitimar el tema como material del arte y a la novela como objeto artístico.
¿Qué ha hecho Renato Pellegrini en su novela Asfalto? Simplemente tocar con coraje un problema social que la literatura del siglo XX ha planteado después de un largo silencio de siglos. Lo tremendo es que, entre nosotros y a esta altura del siglo, se necesita decir que un novelista tiene coraje para hacer lo que André Gide realizó en su Corydon hace más de 50 años. Lo tremendo es que todavía necesitamos explicar por qué un escritor desarrolla un tema candente.
El texto de Arias pone de manifiesto una y otra vez la paradoja que supone su existencia: por un lado, se empeña en justificar la pertinencia de la novela; por el otro, ridiculiza la necesidad de esa justificación, atribuyéndola a la hipocresía de los lectores argentinos, a los que les valdría la máxima de Henry de Montherlant: “A la gente le gusta hacer cosas sucias, pero que le hablen de cosas muy morales”.
Abelardo Arias recurre a la autoridad de las letras europeas con el objeto de transferirle prestigio a la novela que presenta y a su autor de tres maneras: (a) el profesionalismo de Renato Pellegrini, que posee “una seriedad de escritor europeo”; (b) la actualidad del tema de la novela; (c) el “patrocinio” de escritores de la talla de André Gide, Roger Peyrefitte, Jean Paul Sartre y Jean Genet. Cada uno de esos puntos tiene, como correlato, una crítica a la literatura argentina, ya sea por el carácter improvisado de sus autores, por la falta de actualidad de sus temas o por la hipocresía con la que son juzgados.
En primer lugar, Arias destaca que Pellegrini se haya tomado siete años para publicar su segunda novela, algo que “no es común entre nosotros, que a menudo publicamos ‘borradores’ de obra”. Para fortalecer este punto, cuenta que en ese periodo Pellegrini escribió otra novela pero no estuvo conforme con su resultado y decidió resignar su publicación. Para Arias, que no oculta su concepción romántica de la escritura, esta capacidad de despojo es un signo de honestidad intelectual y profesionalismo que lo emparenta con sus pares europeos.
Inmediatamente después contrasta el tono defensivo de su discurso con el del que escribió Jean Paul Sartre para presentar la obra de Jean Genet, que se convirtió en un volumen independiente de más de 600 páginas en el que no hay un solo indicio de que se necesitara “dar una explicación de por qué lo hacía”. Para Arias, el “tremendo realismo poético con que Jean Genet se refiere a la unisexualidad” sigue resultando escandaloso en la Argentina y sus libros, como consecuencia, “intraducibles”. Este anacronismo local le da pie para referirse a la concepción de la literatura de uno de los autores publicados por Tirso, Roger Peyrefittte. Para el francés, el hecho de que existan “temas prohibidos” es un plus para la producción literaria, cuya función es oponer a la moralidad vigente un código ético alternativo; en términos de Pascal, a quien cita, “una moral que se burle de la moral”.
Este tono provocador, sin embargo, es matizado en el final del texto. Allí Arias incita a los lectores que puedan sentirse escandalizados con Asfalto a que continúen con la lectura, considerando “que tienen cerca de ustedes a estos grandes escritores que les he mencionado”. Apelando a una admiración por los escritores franceses que da por sentada en los posibles lectores de Asfalto, Arias pretende atemperar el rechazo que la obra pudiera provocarles.
Yendo, ahora sí, a la novela propiamente dicha, en las páginas que siguen intentaré mostrar la forma peculiar en que se representa el estado de cosas antes descripto. Mi hipótesis es que Asfalto es una novela de iniciación en un doble sentido: al descubrimiento y la experimentación de la sexualidad de Eduardo Ales, el personaje principal, lo acompaña el intento de Pellegrini de iniciar a los lectores argentinos en el universo de la homosexualidad, en un movimiento progresivo que va desde una valoración inicial negativa a su aceptación como un modo de vida posible. Este recorrido tiene como correlato, a su vez, un movimiento geográfico desde el interior de la Argentina hasta Buenos Aires y desde allí al mundo, desde un provincianismo conservador hacia un cosmopolitismo liberador.
De Córdoba a Europa vía Buenos Aires. El (no) lugar de la homosexualidad en la nación argentina
Asfalto narra la historia de Eduardo Ales, un joven cordobés que, al quedar libre en el colegio secundario donde cursaba su último año, decide abandonar a su familia y mudarse a Buenos Aires. Tal como lo indica el título, una de las grandes protagonistas de la novela es la ciudad. Allí Eduardo entrará en contacto con un submundo del que apenas tenía noticias hasta entonces y, mientras intenta adaptarse a ella –encontrar un lugar para vivir, conseguir un trabajo–, conocerá a una serie de personajes que pondrán en jaque muchas de sus creencias, principalmente las referidas al amor y la sexualidad.
En “Espacios homoeróticos en la literatura argentina (1914-1964)”, su magistral tesis doctoral, Jorge Luis Peralta realiza un análisis pormenorizado de la iniciación homosexual de Eduardo Ales en relación al espacio en el que se mueve. Divide el proceso en tres etapas de aprendizaje: erótico, social y emocional. Mientras que el primero tiene su episodio inicial en el pueblo cordobés en el que vivió los primeros años de su vida, los otros dos son puramente urbanos y requieren de la metrópolis para tener lugar. Según Peralta, la ciudad adquiere “un estatus similar al de un personaje. En vez de ser un escenario ‘paciente’, donde ocurren acontecimientos, se manifiesta como un escenario ‘agente’, que los desencadena y determina” (337). Así es que el primer encuentro homosexual de Eduardo Ales, que se da en un parque del pueblo de Córdoba donde vive, el auto reproche que le sigue y la falta de información disponible para reflexionar sobre lo sucedido son determinantes en el impulso que lo lleva a comprar un pasaje y marcharse a Buenos Aires sin dinero ni contactos. Ya en la ciudad, cada uno de los encuentros implicará, de una manera relativamente lineal, una ganancia en satisfacción en el contacto erótico homosexual, una mayor disponibilidad teórica para incorporarlo al curso de su vida y una comunidad que, con sus matices, funcionará como espacio de contención y reconocimiento. Peralta sostiene, sin embargo, que ese progreso queda trunco en lo que respecta al aprendizaje emocional: aunque la figura de Marcelo, un personaje que aparece en el último tercio de la novela, supone un punto de inflexión –la “homosexualización” previa le permite a Eduardo Ales aceptar la atracción a primera vista que siente por Marcelo; esto da lugar a un contacto de mayor intimidad, a un intercambio más allá del sexo– la aparición de Julia, único objeto de atracción heterosexual del protagonista, y el episodio del capítulo final con el lustrabotas, personaje que representa un tipo de homosexualidad parcialmente condenado en la novela, que muere a manos de Ales, confluyen en la imposibilidad de una asunción completamente exitosa de su homosexualidad. No hay final feliz en Asfalto y la historia de amor con Marcelo no se concreta.
Como dije antes, el desembarco de Eduardo Ales en Buenos Aires no carece de dificultades. Sus primeros días transcurren entre pensiones y hoteles de mala muerte, cuyo financiamiento depende, en gran parte, de sus intercambios sexuales. Las descripciones de Ales son elocuentes. Apenas llegado a la ciudad, el joven se encuentra con un panorama desalentador, en el que priman la indiferencia de muchos y la cacería sexual de otros tantos:
Asfalto. Automóviles veloces. Cordón de la vereda. Entrada del subte, a la derecha, succionante. Hombres apostados. Me miran con ojos redondos de animales dañinos. Un gordo barrigón me hace guiños. Lo miro, colérico. El sonríe, tiernamente. ¿Me conoce, acaso? A su lado, otro hombrecito, me sonríe (Pellegrini, 1964: 40).
Aunque sus primeros encuentros están exentos de placer, la búsqueda de Ales no está atada exclusivamente al beneficio económico resultante. Hay una atracción manifiesta por los hombres con los que se cruza, una respuesta activa a sus miradas, una selección (algunos les provocan rechazo inmediato, con otros se toma una copa o se acuesta). Estos impulsos físicos, sin embargo, no terminan de canalizarse de manera exitosa en las relaciones sexuales propiamente dichas ni pueden ser conceptualizados sin rechazo o culpa. El modelo de subjetividad sexual que Ales tiene en mente sigue siendo el del pueblo, explicitado luego de su encuentro sexual en el parque, todavía en Córdoba. Allí, luego de intercambiar masturbaciones con un señor mayor, dice: “No me explico mi proceder. Debí sacarlo a patadas. ¿Me tomó por puto?” (15). Inmediatamente después reflexiona sobre la homosexualidad a partir del recuerdo de sus juegos eróticos con el ruso Méikele, un compañero del colegio. La disyuntiva que se le presenta es si la homosexualidad es una manifestación propia de la adolescencia y su desequilibrio hormonal o si se lleva en la sangre. En ambos casos se trata de una cuestión biológica, propia del paradigma médico que catalogaba a la homosexualidad como una patología. Esta valoración negativa se refuerza con Aldo, la segunda persona con la que Ales intima en Buenos Aires. Luego de un primer encuentro fallido, Aldo lo cita en un café del centro con el objetivo de presentarle a su amigo Enrique, cuyos presuntos contactos en el Ministerio de Relaciones Exteriores podrían ayudarlo a conseguir trabajo. El encuentro termina en un intento de violación en la casa de Enrique, luego de que Eduardo rechazara los avances sexuales de los hombres. Ales vacila entre resistirse y resignarse. Intenta gritar pero lo callan. Cuando cree que la violación es inevitable empieza a imaginar escenas completamente ajenas a la situación para evadirse pero, para su sorpresa, Aldo y Enrique deciden darle una tregua y recurrir nuevamente a la vía del consentimiento. Eduardo aprovecha ese momento para escaparse. Esta experiencia traumática, que podría haber llevado al personaje a desistir de su experimentación homosexual, no logra calmar sus inquietudes. Después de caminar toda la noche y el día siguiente por las calles del centro, solo deteniéndose a desayunar (“Caminar despeja el sueño. La noche anterior, derretida, no existía”: 76), Eduardo Ales recorre “la calle de los cines”, epicentro del yire gay en la novela. En el hall de uno de ellos se cruza con Carlos Nova, que nota su desconcierto y le pregunta si está asustado. Inmediatamente después le hace una señal, invitándolo a seguirlo. Esto suscita la primera asunción explícita de su deseo: “Lo seguí dócilmente. Comprendía confusamente que una especie de remolino me llevaba hacia el final y de que nada valdría luchar contra su fuerza” (77). Aunque otra vez el contacto sexual se interrumpe –Eduardo se queda dormido– la descripción de la secuencia es notablemente diferente. Pellegrini subraya los abrazos, las caricias, el franeleo entre los cuerpos desnudos.
Esta modificación en el desenvolvimiento corporal de Eduardo es la antesala de uno de los encuentros trascendentales en el desarrollo del personaje, el de Ricardo Cabral, que se convertirá en una suerte de tutor, no solo por llevarlo a vivir a su casa sino, principalmente, por la educación sentimental que le otorga y los nuevos lazos sociales que le facilita. El encuentro inicial se da en la puerta de una joyería, donde Eduardo asiste a esperar a Carlos Nova, que nunca llega. Cabral lo rescata de una posible detención policial, obligándolo a subir a un taxi con él luego de advertirle: “No tengas miedo, quiero ayudarte” (83). La introducción al submundo gay por parte de Ricardo comienza enseguida, en un bar que será fundamental para el desenlace de la novela. Allí le explica que la esquina de la joyería estaba rodeada de pesquisas, policías vestidos de civil que persiguen específicamente a infractores del orden moral, como era el caso de los homosexuales en la época. Cabral lo advierte, también, de las “amistades peligrosas” a las que se expone en sus yiros nocturnos por las calles del centro. Establece una diferenciación entre dos tipos de homosexualidad: los homosexuales propiamente dichos, personas de apariencia masculina que se sienten atraídos por otros de su mismo sexo, y su versión “degenerada”, los invertidos, maricas o putos, a los que califica de depravados por estar permanentemente en busca de relaciones sexuales y por sus gestos afeminados. “Por culpa de ellos”, agrega, “el vulgo no establece distingos. Llama putos a todos y se acabó” (85). Ricardo se identifica a sí mismo como parte de los primeros. Eduardo se interesa en la lección y le pregunta si existe, también, la homosexualidad femenina, a lo que Cabral contesta afirmativamente, detallando algunas de sus prácticas, corrigiendo la supuesta superioridad masculina que insinúa Eduardo y relativizando la identificación entre sexo y penetración.
El carácter edificante de la charla es explicitado de inmediato por el narrador: “Sonreímos. A su lado, por primera vez en la ciudad, no me sentía solo. Además, su conversación creaba mundos extraños, habitados de pederastas, sodomitas, pesquisas, mujeres árabes” (86). Finalmente, Cabral le propone un pacto y lo invita a vivir en su casa: “Te hablo con entera franqueza, desprovisto de cualquier sentimiento impuro. Se que nos necesitamos mutuamente. Llenarás mi soledad e impediré que la ciudad te corrompa” (87).
El rol de Ricardo es fundamental en la iniciación homosexual de Eduardo. Él lo introducirá a un tipo de socialización que los encuentros callejeros fortuitos parecían incapaces de otorgarle y le transmitirá una serie de conocimientos forjados en su propia experiencia de homosexual del interior radicado en Buenos Aires. Pero, como vimos, su taxonomía de homosexuales arrastra algunos de los prejuicios patologizantes con los que se concebían las sexualidades diversas en la época, que lo llevan a plantear un modo correcto y otros desviados de ejercerlas. Mientras Cabral le cuenta a Eduardo su historia personal –su vida en el interior como diputado provincial, su juicio y posterior encarcelamiento por un caso de pedofilia, su mudanza a Buenos Aires una vez que salió de la cárcel–, entra al bar un lustrabotas que le termina sirviendo de ejemplo de los casos de homosexualidad perversa que antes describió. El hombre es un habitué del bar y se lo conoce por ofrecer dinero en el baño a cambio de practicarle sexo oral a sus usuarios[2]. La descripción de Cabral es contundente: “Practica la felacio, otro anormal. Habría que meterlo preso para normalizarlo” (89). Y aunque inmediatamente después lo relativiza desde una visión perspectivista (“quizá, el convertirlo en un ser normal resultara para él, finalmente, una perversión”), no alcanza a poner en tela de juicio la idea misma de normalidad/anormalidad. Puede que el lustrabotas considere que practicar la “felacio” fuera una práctica normal para él pero eso no clausura su objetiva anormalidad.
Hasta el momento, entonces, el discurso que Pellegrini invoca a través de Ricardo Cabral postula una homosexualidad válida, que se limita a la atracción entre hombres sin manifestaciones gestuales asociadas a la feminidad ni prácticas sexuales consideradas abyectas, como la felacio, en un espacio que, si bien no es completamente público, como es el caso de los baños, se expone permanentemente al riesgo de ser descubierto. Cuando eso sucede, estamos ante maricas, putos o invertidos, tres maneras de nombrar una homosexualidad degenerada. El rasgo diferencial entre unos y otros es la visibilidad: las manifestaciones del cuerpo que puedan alertar a los otros (no homosexuales) de la preferencia sexual alternativa.
En “Mirar al monstruo: homosexualidad y nación en los setenta argentinos”, Gabriel Giorgi sostiene que la nación, además de una lengua, una raza y un conjunto de tradiciones compartidas tiene una manifestación eminentemente corporal. En el caso de los homosexuales, agrega, lo que los sitúa en una posición de extranjería no es tanto su identidad sino la amenaza de su manifestación corporal:
La nación es el escenario y el efecto de una performance cuyos enemigos son esos cuerpos marcados por la semiótica extraña, y fatalmente extranjera, del homoerotismo. (Los premios es ejemplar en este sentido: dos homosexualidades absolutamente diferentes para lo nacional y lo extranjero. El homosexual argentino dice que es homosexual, pero jamás ‘actúa’ su sexualidad; el extranjero es una ‘pura’ performance, un cuerpo monstruoso, y precisamente por ello se constituye en amenaza. (Giorgi, 2000: 250)
Lo que Giorgi lee en la novela de Cortázar se anticipa elocuentemente en el discurso de Ricardo Cabral. No deja de ser curioso que, a pesar de ello, sea él quien le presente a Ales un personaje que recoge toda la semiología de los maricas. Se trata de Barrymore, el librero que le dará trabajo y que expandirá la todavía incipiente sociabilidad homosexual que Eduardo ha ido conquistando a lo largo de la novela. Barrymore es presentando como un “hombre con cara de fauno travieso” en el que se observan “modales de refinamiento naturalmente femeninos. A ellos agregábanse tics y gestos que, aunque creen disimular, revelan, siempre, su naturaleza íntima” (Pellegrini: 130). La asociación explícita entre esta performance y su condición extranjera se manifiesta en el argot de Barrymore, en el que se cuelan palabras del inglés a las que, para resaltar su disonancia, Pellegrini transcribe según la fonética del español (“andaba verigud” [136]). Y se radicaliza en una de las escenas más memorables de la novela: la fiesta en lo de un amigo poeta de Barrymore que vive en las afueras[3] de la ciudad, que termina con un show de transformismo por parte de uno de los presentes (la profesora), que recita en francés un poema de Raembó (sic). Que Ricardo Cabral, el mediador entre Eduardo Ales y Barrymore, no asista al evento, confirma, por un lado, su rechazo a ese tipo de homosexualidad y habilita la hipótesis de que el discurso que encarna en la novela es el de los límites entre lo nacional (normal) y lo extranjero (desviado) al que alude Giorgi a propósito de Los premios.
Marcelo, la otra figura central de la novela en lo que respecta a la iniciación sentimental de Eduardo Ales, será el portavoz de un discurso, a mi juicio, superador al de Cabral. Su figura aporta más elementos a favor de la idea de que en los personajes de Ricardo y Marcelo se disputan dos discursos sobre la homosexualidad que tienen como trasfondo las ideas de nación y extranjería.
La aparición de Marcelo da comienzo, según la esquematización de Peralta, a la etapa de aprendizaje emocional del proceso de iniciación homosexual de Eduardo Ales. Recordemos que, a su juicio, es este aprendizaje el que no termina de ser incorporado por el personaje, lo que pone en duda el carácter exitoso del mismo. Tengamos en mente, también, que si bien a esta altura de la trama Eduardo ya ha tenido experiencias sexuales placenteras (aprendizaje erótico) y ha entablado una serie de vínculos trascendentales (Ricardo, su amigo y conviviente; Barrymore, su jefe) para su adaptación a la ciudad (aprendizaje social), no ha habido todavía un encuentro que combine ambos aspectos. El personaje de Marcelo, que aparece en el último tercio de la novela, parecería venir a cumplir esa función. Pellegrini se encarga de generar esta expectativa desde su introducción. Al finalizar el primer día de trabajo, ya de noche, mientras caminaba de regreso a su casa, Eduardo se sume en una de sus habituales reflexiones existenciales:
¿Había continuidad en mí?, ¿era yo, siempre yo, quien cruzaba la línea recta, acerada, del tiempo, de un tiempo que crecía, destruyéndome? ¿Vivía todos los instantes o alguien, un extraño, ocupaba espacios de mi tiempo, produciéndome lagunas? (Pellegrini: 137-138).
Es en medio de ese cuestionamiento sobre la identidad personal que se encuentra con Marcelo, quien le provoca una atracción inmediata e inexplicable:
Nuestros pies se apoyaron, en el cordón de la vereda, quizá en el mismo segundo. Él. Yo. Su cara morena de sol. Su traje oscuro. Nuestras miradas relampaguearon, al cruzarse. Especie de fluido inalámbrico, transmisible por ojos y piel, me hizo vibrar (138).
Lo que sigue es una suerte de éxtasis: Ales describe una “atmósfera compacta” sin tiempo que los tiene a los jóvenes como protagonistas y a la ciudad, “petrificada”, de fondo. Sin mediaciones, la escena se traslada al hall de un cine en el que transmiten la comedia romántica de Frank Capra Lo que sucedió aquella noche. Ales mira con atención el cartel con las caras de Clark Gable y Claudette Colbert, da media vuelta y describe pormenorizadamente cada uno de los elementos del entorno. Recién entonces intercambian las primeras palabras. El diálogo es breve: Marcelo lo invita a pasear pero Eduardo ya está a una cuadra de su casa y al día siguiente, además de trabajar, tendrá la fiesta a la que lo invitó Barrymore en la quinta de su amigo poeta. Pero arreglan para reencontrarse el lunes a la noche en el mismo lugar. La despedida (“Su mano, al cerrarse en la mía, me llenó de calor”: 139) y el estado de asombro en el que queda Ales dan la pauta de un encuentro sustancialmente distinto a los anteriores.
A pesar de que a esa altura de la trama, Eduardo Ales ya había sido introducido de la mano de Ricardo a redes de socialización homosexual que podían prescindir del yiro callejero, y en contra de las advertencias de su tutor sobre las amistades peligrosas que allí pueden generarse, Ales inicia la relación homosexual más íntima de las que aparecen en la novela en el asfalto, sin poder contener las pulsiones de su cuerpo, a la vista de cualquier transeúnte y con el poster de una película norteamericana de fondo.
Unas páginas más adelante, Pellegrini confirma el estatus diferencial de ese encuentro. Refiriéndose a la cita que tendría con Marcelo la noche del lunes, Eduardo dice:
Su encuentro, no se por qué, resultaba importante en mi vida. Además, su presencia, esa comunicación inalámbrica que nos poseyó al vernos, ponía sobre el tapete, definitivamente, todas mis preguntas.
¿Era yo homosexual? (…)
Necesitaba encontrar a ese muchacho, verlo, hablarle, pues él, estaba seguro, ayudaría a descifrarme (154-155).
Si el primer contacto con Marcelo desafía, por su carácter público, las reglas de la “buena homosexualidad” que describió Ricardo Cabral (que coinciden, en los términos de Giorgi, con la única manifestación de la homosexualidad que la nación argentina está dispuesta a tolerar), los que le siguen subrayarán la condición extranjera de la relación a partir de los consumos culturales que Marcelo compartirá con Eduardo. La primera cita tendrá como escenario, otra vez, al cine, aunque ahora puertas adentro. Marcelo invita a Ales a ver una película francesa, cuyo título no se explicita en la novela pero sí la trama, que es descripta por Eduardo e ilustrada, en lo que a los nombres de los actores refiere, por el otro joven. Los encuentros posteriores tendrán lugar en la casa de Marcelo y en un bodegón del puerto. El decorado de la casa llama la atención de Eduardo y lo lleva a calificar a su compañero de bohemio. Los cuadros, a pesar de resultarle extraños, lo cautivan. También lo atrae su biblioteca, de la que toma un libro al azar que resulta ser de James Joyce. Después de leer en voz alta la primera página, Marcelo comenta que la única prosa mejor que esa es la de Proust. Al cine norteamericano y francés, a los cuadros y la literatura europeas se le suman, más adelante, canciones de música pop francesa. Todo lo que rodea a Marcelo está signado por lo foráneo. Esto se refuerza en la caminata por el puerto que realizan una de las noches, en la que especulan con la posibilidad de irse a vivir a París, y que culmina en una cena en un bodegón en el que Marcelo le narra a Eduardo la vida de Rimbaud (esta vez, a diferencia del recitado de la profesora transformista, con el nombre bien escrito). De regreso a su casa, Eduardo replica uno de los episodios del poeta francés que formaron parte del relato de Marcelo, escribiendo en el banco de la plaza una frase obscena.
Los retornos del joven cordobés a altas horas de la noche son moneda frecuente en la novela. Sin embargo, Ricardo lo someterá, en esta ocasión, a un interrogatorio incisivo. Eduardo le explica que estuvo en la casa de Marcelo, un “amigo” pintor con quien cenó en el puerto. También le habla de Rimbaud y de su grafiti en el banco de la plaza. La reacción de Cabral es tan inesperada como elocuente: después de preguntarle si se está burlando de él, lo agarra del brazo y se lo retuerce, dejando al adolescente al borde de las lágrimas. Después lo empuja violentamente y le dice que, de ahora en adelante, los encuentros con Marcelo estarán mediados por él. Eduardo queda dolorido y enojado. La única explicación que se le ocurre para esa agresión son los celos. Pero si consideramos la relación pedagógica que desde el inicio tuvo el vínculo y damos por cierto que Ricardo se ha propuesto orientar la homosexualidad de su protegido en la senda del modelo tolerado por la nación, podría pensarse que el enojo de Cabral se debe a que Eduardo ha transgredido sus normas. No son únicamente los celos lo que lo mueven, sino el modelo de homosexualidad alternativo que encarna Marcelo, que ha llevado a su alumno a caminar por el puerto, sin tapujos, con su partenaire; que lo ha introducido a la vida de artistas que están dispuestos a hacer pública su homosexualidad y a expresar sus ocurrencias por escrito en el banco de una plaza.
El desarrollo sexo-afectivo de Eduardo Ales es disputado, como se ve, por dos discursos antitéticos sobre la homosexualidad. El que encarna Ricardo Cabral supone un único modo de ejercerla, la recluye al ámbito privado, señala como patológicas las expresiones corporales que se apartan de las hegemónicamente masculinas y coincide con lo que el ideal de nación vigente está dispuesto a tolerar. El otro, que adelanta Barrymore y presenta cabalmente Marcelo, alienta su expresión pública e incorpora al ámbito de lo deseable las performances que transgreden los códigos de la masculinidad, está situado topológicamente en la periferia e inspirado por influencias extranjeras.
Es posible interpretar el final de la novela como un triunfo del primero. La inclusión de Julia, el único objeto de atracción heterosexual que aparece, y la decisión de Ales de escaparse con ella una vez que se entera de que sus padres irán a buscarlo a Buenos Aires, ubican a Marcelo en el lugar del rechazado. A esto se le agrega el hecho de que, para solventar el inicio de su nueva vida con la muchacha, Ales vuelve al bar que frecuenta el lustrabotas con el objetivo de conseguir dinero a cambio de un intercambio sexual pero, ante la reacción violenta de este, termina asesinándolo. Recordemos que este personaje encarna desde el principio una de las formas de la anormalidad. Al asesinarlo, se podría pensar que Ales elimina simbólicamente los modos degenerados de la homosexualidad, aceptando para sí el horizonte moral que propone Ricardo.
Coincido con Peralta, sin embargo, en que este final no significa necesariamente que la iniciación homosexual de Ales no haya sido positiva. Si, como sostuve antes, Asfalto es una novela de iniciación para el personaje protagónico pero también para sus lectores, la progresión de los discursos alrededor de la homosexualidad, las diferenciaciones conceptuales y la galería de personajes que se presentan, muchos de ellos orgullosamente homosexuales, dan un repertorio suficiente para admitir la homosexualidad como un modo de vida legítimo. Si a esto le sumamos algunos elementos extraliterarios, como la situación de clandestinidad a la que estaba expuesta la homosexualidad en la época que está situada la novela[4] y las peculiares leyes de censura al momento de su publicación, es posible interpretar ese final de manera estratégica. El propio Pellegrini reconoció que la inclusión del personaje de Julia “obedeció a la recomendación de ‘atemperar’ la novela” (Peralta: 343), con el objetivo (fallido) de evitar la censura. Peralta sugiere que el final admite una lectura en clave política: “lo emocional parece no (poder) formar parte del territorio de experiencias del homoerotismo durante el periodo considerado” (Peralta: 372). En este sentido, puede pensarse que, aunque Buenos Aires habilita experiencias y redes de sociabilidad inimaginables en el interior del país, hay un límite infranqueable. La novela da pautas suficientes para pensar que este límite tiene que ver con la idea de nación preponderante en la época, que se encarna en el discurso de Ricardo Cabral sobre la homosexualidad, y es por eso que ofrece un más allá de Buenos Aires, resaltando los espacios que radicalizan su potencia cosmopolita, asociada a la aceptación de la diferencia y la ampliación de las libertades individuales, y presentando un discurso alternativo sobre la homosexualidad en boca de Marcelo.
El hecho de que Eduardo Ales se decida por Julia en el final de la novela no implica, por otra parte, que haya optado por el discurso de Ricardo Cabral en detrimento del de Marcelo. En primer lugar, aunque la novela no nos cuenta si el proyecto de Eduardo con Julia pudo concretarse o no, el hecho de haberlo elegido lo sitúa en un lugar completamente diferente al de su tutor. Ricardo vive con su abuela, no tiene una relación amorosa estable y aunque se reconoce homosexual, no hay un solo episodio en la novela que demuestre su ejercicio. Él ha asumido el modo correcto de la homosexualidad pero no lo practica, ni siquiera en esa versión limitada. Eduardo, en cambio, opta por una vida en principio heterosexual. La lectura más inmediata que se puede hacer es que los dos modelos de homosexualidad en pugna han fracasado. Pero cabe pensar, también, que la apuesta de Ales es a todo o nada. Como si dijera: si estas son las condiciones en las que puedo ser homosexual en este país, si la relación con Marcelo es imposible, prefiero resignarme a la heterosexualidad.
La otra objeción, que ya adelanté, es de carácter extraliterario. La inclusión de Julia en la novela y la elección de Eduardo en su favor pudo haber sido la estrategia con la que Pellegrini intentó volver legible su novela para el público argentino y evitar una eventual censura por parte del Estado. Si este fuera el caso, el desenlace fallido de la iniciación homosexual del personaje de Asfalto podría pensarse, independientemente de las intenciones del autor, en clave política: la novela de Pellegrini vendría a denunciar que en la Argentina no estaban dadas las condiciones para asumir la homosexualidad como un modo de vida, o, lo que es lo mismo, que el ideal nacional no contemplaba la homosexualidad como una expresión legítima de la subjetividad.
Pero la elección de Pellegrini puede interpretarse, también, en otro sentido. Más arriba sugerí que Asfalto implicaba un proceso de iniciación homosexual no solo para el personaje de la novela sino también para la comunidad lectora argentina. Quizás Pellegrini no haya creído viable que ambas iniciaciones pudieran ser simultáneamente exitosas. Quizás decidió darle un final infeliz a la iniciación homosexual de Ales en aras de una iniciación exitosa del lector en la temática de la homosexualidad. Si este fuera el caso, la censura de la novela y la causa penal que padeció Pellegrini, que culminó con su alejamiento de la literatura, muestran que los límites locales para la aceptación de la homosexualidad, incluso en el universo de la ficción, eran aún mayores a las de por sí pesimistas expectativas de los miembros de Tirso.
[1] Después de agotar dos tiradas de 3.000 ejemplares, los editores lanzaron una versión de bolsillo. Peralta atribuye el éxito no solo al prestigio del autor sino, principalmente, a la polémica desatada por la censura (194).
[2] Tanto Brant como Peralta coinciden en que esta es la primera referencia en la historia de la literatura argentina al uso del baño como tetera, término común en la jerga de la comunidad gay para describir el intercambio sexual en los baños públicos.
[3] No es el único momento en el que las afueras de Buenos Aires aparecen como un lugar donde la homosexualidad se puede manifestar públicamente sin riesgos de ser penalizada. En uno de los yiros nocturnos de Eduardo posteriores a su encuentro con Ricardo Cabral, conoce al Dr. Iturri, un señor “paquete” (Pellegrini: 121) que ostenta consumos culturales sofisticados (confiterías caras, conciertos de música clásica). Iturri invita a cenar a Eduardo a una suerte de café concert que, como la casa donde transcurre la fiesta, está en las afueras de la ciudad. El lugar impacta al joven: las mesas están ocupadas por parejas homosexuales de hombres y mujeres que se acarician y besan en público sin despertar la atención de nadie. En relación a una pareja de lesbianas, dice Ales: “Mi sorpresa llegó al máximo cuando las vi inclinarse y besarse en la boca, largamente, desesperadamente. Nadie pareció notarlo. Dos mozos, cerca de ellas, conversaban entre sí, impasibles. Más allá, en otra mesa, dos hombres se besaban como la cosa más natural del mundo. ¿Y no lo era?” (152). Los dos lugares periféricos de la ciudad que aparecen en la novela están reglados, como se ve, por normas alternativas a las que rigen en la ciudad, donde los intercambios entre homosexuales se regulan por códigos para entendidos que los preserva de la mirada de los otros.
[4] No hay un consenso crítico sobre el período exacto en el que transcurre la historia y la novela no da referencias contundentes al respecto. Ben, siguiendo la línea autobiográfica, la ubica en los años ’40, cuando Renato Pellegrini se instala en Buenos Aires siguiendo un itinerario similar al del personaje de Asfalto. Brant, por el contrario, sostiene que el período narrado coincide con el de escritura, entre el año 1960 y 1963. Peralta, por su parte, sugiere que la novela transcurre en la década del ’50, ya que muchos de los escenarios descriptos por Pellegrini coinciden con dos libros muy importantes sobre la década publicados poco después que Asfalto: Buenos Aires. Vida cotidiana y alienación, de Juan José Sebrelli, y el estudio sociológico de Carlos Da Gris, El homosexual en la Argentina. Sea como fuere, en cualquiera de estos periodos el estatus de la homosexualidad y las leyes de censura no tienen grandes variaciones.









