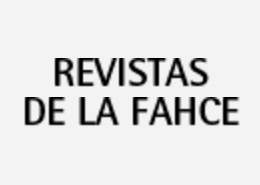“Praça Clovis. Mapeo de la literatura brasileña contemporánea”. Entrevista con Regina Dalcastagnè
Por: Lucía Tennina
En esta nota, Lucía Tennina (UBA) realiza una entrevista exclusiva a Regina Dalcastagnè, profesora titular de Literatura Brasileña de la Universidad de Brasilia e Investigadora del CNPQ. Allí, conversan a partir del lanzamiento de la página web “Praça Clovis. Mapeamento crítico da literatura brasileira contemporânea”, donde se reúnen reseñas críticas sobre un inmenso abanico de obras de autores y autoras de todas las regiones de Brasil desde los años 70 hasta la actualidad.
¿El trabajo de la crítica literaria puede tener impacto en nuestro cotidiano? Efectivamente, muchas de las investigaciones que llevan adelante los estudiosos de la literatura modifican la población de libros que componen nuestras bibliotecas, reconfigurando nuestras sensibilidades para vivir en comunidad con el ambiente y los seres que nos rodean. Y uno de los ejemplos más contundentes en este sentido son las investigaciones que viene llevando a cabo Regina Dalcastagnè, Profesora Titular de Literatura Brasileña de la Universidad de Brasília e Investigadora del CNPQ.
La primera de sus investigaciones que más repercusión alcanzó fue la denominada “Personajes de la novela brasileña contemporánea” (https://revistaseletronicas.pucrs.br/fale/article/view/40429) realizada por el Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea (https://www.gelbc.com/), que consistió en hacer un mapeo de los personajes de un corpus de 258 novelas, que corresponde a la totalidad de las primeras ediciones de novelas de autores brasileños publicadas entre 1990 y 2004 por las tres editoriales más prestigiosas del país (Companhia das Letras, Record y Rocco). En una segunda fase, se sumaron novelas del período dictatorial, de 1965 a 1979, y en una tercera fase se actualizaron los resultados abarcando el período de 2005 a 2014. En total, fueron analizadas 2890 personajes de 689 novelas, correspondientes a 40 años de la literatura brasileña. De acuerdo con tal registro, los personajes blancos suman casi cuatro quintas partes de los personajes, con una frecuencia diez veces mayor que la categoría siguiente (personajes negros). Es decir que en un Brasil en el que más de la mitad de la población es negra, el personaje de la novela brasileña contemporánea es blanco. Y cada una de las estadísticas de las categorías registradas por dicha investigación resultaron alarmantes, como las de las profesiones de los personajes blancos y de los personajes negros, siendo los primeros principalmente periodistas, amas de casa, profesores, etc mientras que los personajes negros son bandidos, trabajadores sexuales o empleadas domésticas. Las consecuencias de tal investigación no solamente resonaron en las producciones académicas sino que tuvieron su impacto en las grandes editoriales que empezaron a revisar sus catálogos ampliando el perfil de sus escritores y conformando, incluso, como fue el caso de Companhia das Letras, un comité antirracista.
En lo que a la producción de la crítica literaria respecta, entre 2017 y 2018 llevó adelante un mapeo de los periódicos universitarios más importantes y buscó identificar las corrientes más presentes, los autores de referencia y las obras más citadas de las revistas académicas más representativas del área en los últimos 15 años (https://www.scielo.br/j/elbc/a/CtrZ4wzG3kWYnghNnVHNkmP/abstract/?lang=pt)
Así, reunió 9 revistas de diferentes regiones de Brasil evaluadas con el máximo puntaje por el órgano regulador, se analizaron más de 3000 artículos y se llevó a cabo un recabamiento de datos duros. Y las conclusiones a las que llegó son, una vez más, sorprendentes. Por un lado, constató la dependencia del corpus de análisis crítico al canon establecido: “los nombres preferidos de los estudios literarios brasileños: Guimarães Rosa (con 121 textos), Machado de Assis (con 108), Carlos Drummond de Andrade (con 51), Antonio Cândido (también con 51), Clarice Lispector (con 47) y Mário de Andrade (con 39)” (2018: 204-205). Por otro lado, puso en evidencia la perspectiva antropológica, más que estética, ante las literaturas marginalizadas: “Algunos autores parecen ser entendidos como “demasiado grandes” para compartir el análisis con otros, mientras que nombres de la literatura marginal, como Ferréz y Paulo Lins, además de Carolina Maria de Jesus, suelen discutirse en grupo, en textos panorámicos” (2018: 205). Ante estos resultados, ella no se queda quieta, sino que orienta su producción crítica a sacudir este estado de confort.
Así, paralelamente a esta circulación anfibia por el mundo de las estadísticas, Dalcastagnè se preocupa por el análisis literario de obras sin fortuna crítica en función de ofrecer categorías de percepción y de valoración que o consoliden o reconfiguren lo que se entiende por literatura, y de ampliar la oferta de productos simbólicos. La opción que toma para el análisis se vuelve estratégica, porque no considera aisladamente los textos excluidos, reforzando en cierta medida ese mismo aislamiento, sino que el criterio metodológico que asume consiste en pensar las producciones actuales a partir de un corpus en el que no solamente considera autores que responden a lo que ella llama “norma culta” sino también autores “disonantes”. Dice en su libro Literatura Brasileira Contemporánea. Um território contestado (Horizonte, 2012):
Leer a Carolina Maria de Jesus como literatura, ponerla al lado de nombres consagrados, como Guimarães Rosa y Clarice Lispector, en lugar de relegarla al limbo del “testimonio” y “documento”, significa aceptar como legítima su dicción, que es capaz de crear compromiso y belleza, por más que se aleje del patrón establecido por los escritores de elite” (2012: 13).
Esta maniobra tiene que ver, según la autora, con la búsqueda de desestructurar una definición dominante de literatura ligada al manejo de determinadas formas de expresión en detrimento de otras que no responden a dichas reglas. “La valorización sistemáticamente positiva de una forma de expresión, en detrimento de otras, hace de la manifestación literaria el privilegio de un grupo social” (p. 20), dice la autora en su otro libro traducido al español Literatura y Resistencia en la literatura brasileña contemporánea (Biblos, 2015). Se trata, en definitiva, de un proyecto que examina los límites del trabajo del crítico y, desde ahí, pretende rediseñar los modos de percepción del valor estético.
Dalcastagnè afirma la importancia de la crítica universitaria para repensar el canon, como ya lo había expresado con claridad unos años antes: “El peso de la crítica universitaria es visible en la definición y redefinición del canon pasado, pero es aún más crucial en lo que respecta a la producción literaria contemporánea. Para obras que aún no poseen una fortuna crítica y camadas de interpretaciones acumuladas, la atención ofrecida por los académicos representa un capital importante” (2012, p.196), dice la autora. La crítica literaria, desde su punto de vista, debe considerar de manera consciente la inclusión de obras desconocidas o silenciadas.
La crítica literaria del modo en que la desarrolla Dalcastagnè, más que una disciplina, es una práctica que permite activar sensibilidades sobre lo establecido, por lo que crea otras formas de imaginarlo.
Recientemente, Dalcastagnè terminó un proyecto enorme, un libro sobre la literatura brasileña contemporánea de los últimos 50 años, que saldrá por una de las más prestigiosas editoriales del momento, TodaVía. Pero, como con todos los proyectos de la investigadora, éste tomó otra dimensión, multiplicándose en un equipo inmenso y un proyecto inédito: se trata de una página web llamada “Praça Clovis. Mapeamento crítico da literatura brasileira contemporânea”, donde se reúnen reseñas críticas sobre un inmenso abanico de obras de autores y autoras de todas las regiones de Brasil desde los años 70 hasta la actualidad.
Lucía Tennina: ¿Cómo surgió esta investigación?
Regina Dalcastagnè: Fue durante la pandemia, cuando las bibliotecas estaban cerradas, ni siquiera tenía acceso al material que tengo en mi oficina en la universidad. Yo estaba escribiendo en ese momento el libro sobre literatura brasileña contemporánea de los últimos 50 años y caí en la cuenta de que tenemos la idea equivocada de que podemos encontrar toda la información sobre los libros en internet. Lo cierto es que más de una vez, cuando simplemente quería saber de qué se trataba un libro de los años 70 u 80 de algún autor menos conocido, no lograba encontrar informaciones confiables o al menos un resumen bien hecho; e incluso con ciertos autores ni siquiera eso, como máximo, solo encontraba sus libros usados a la venta. Brasil tiene ese problema de que los libros no están catalogados, especialmente los libros de los años 70 y 80. Y lo que percibí es que algunos autores mueren incluso luego de ya estar muertos. Que circule información sobre ellos es una forma de mantenerlos vivos. Y fue a partir de ahí que surgió la idea de este proyecto, a partir de una necesidad.
LT: ¿Cómo llegó a ser una investigación compuesta por un equipo tan grande?
RD: El equipo está compuesto por más de 300 personas (reseñistas, editores, revisores, investigadores de la iconografía, ilustradores, divulgadores). Nunca imaginé que llegaríamos a ese número. Lo cierto es que fue sucediendo con naturalidad. El proyecto empezó con un equipo de 12 investigadores. Partimos de la base de una lista de autores que yo ya tenía a partir de un sondeo propio o recogido de las investigaciones de mis propios alumnos. En base a eso, les pedí a unos 12 investigadores del Grupo de Estudios en Literatura Brasileña Contemporánea, que yo coordino, que me mandaran una lista de los diez libros que consideraban más importantes desde los años 70 hasta la actualidad. Y percibí que había muchas repeticiones, así que me di cuenta de que era necesario consultarle a otros investigadores a partir de otras preguntas, como la cuestión temática, por ejemplo. Entonces empecé a entrar en contacto con otros especialistas, como Eduardo Assis Duarte, del Estado de Minas Gerais, quien tiene todo un trabajo alrededor de la literatura afrobrasileña y mandó una importante lista. Y su compañera, Constância Lima Duarte, especialista en literatura de autoría femenina, también contribuyó con más nombres y títulos de mujeres, lista que fue aumentada también por Eurídice Figueiredo, otra especialista en la temática. Amara Moira, por dar otro ejemplo, mandó sugestiones de literatura LGTBIQA*. Muchas de las cuestiones que consideramos relevantes en nuestro Grupo fueron abordadas de esa forma. Pero yo seguía sintiendo que faltaban títulos de la región norte del país, por ejemplo, pero no tenía forma de llegar a esa información, así que tuve la idea de buscar todos los programas de posgrado de las universidades federales de todos los estados brasileños y listar los nombres de los profesores, mirando los currículums de quienes no conocía para saber si trabajaban con las literaturas de sus regiones, y mandé un mail a cada uno de ellos contándoles sobre el proyecto de investigación y pidiéndoles una selección de autores y títulos que fuesen importantes para el campo literario de sus estados o regiones. Y absolutamente todos respondieron, hecho que me entusiasmó, porque puso en evidencia que las personas están disponibles, están dispuestas a trabajar en equipo.
Luego vino la selección de los reseñistas. La idea original era que quienes escribieran las reseñas fueran nuestros estudiantes, pero rápidamente nos dimos cuenta de que eran más de 300 títulos y, además, de que era posible que no tuvieran forma de escribir desde Brasília una reseña sobre un libro de Acre, dado que no comprenderían la importancia de dicho libro en la región, por ejemplo; entonces empecé a percibir que era necesario ampliar la perspectiva no solo de los autores sino también de los reseñistas, que ellos también fueran de diferentes regiones de Brasil. Y ahí puse en juego las redes sociales, sobre todo mi página de Facebook, donde me siguen muchos profesores universitarios, estudiantes, escritores, editores, etc. Así que publiqué en mi muro una convocatoria para atraer reseñistas, y mucha gente se empezó a ofrecer y fuimos montando un equipo variado de reseñistas, quienes recibieron el modelo para que empiecen a escribirlas. Y una vez que empezaron a llegar las reseñas, nos dimos cuenta de que necesitábamos un equipo de editores y revisores, no solo por la cuestión del registro sino también para que respondieran a ciertas informaciones comunes, así que montamos un manual para ellos y se sumaron al trabajo funcionando en duplas, primero revisa el texto el editor y luego se lo pasa al revisor, para luego devolverlo corregido al reseñista, que le hace los cambios necesarios. Y luego tuvimos que sumar investigadores que hicieran la búsqueda de las tapas de los libros.
Todo resulta muy interesante, porque el equipo está conformado por personas de muchísima experiencia, profesionales de renombre, que trabajan codo a codo con los más jóvenes, construyendo en conjunto una metodología de investigación. Por otro lado, el equipo tiene grandes dificultades para reunirse porque no está compuesto solamente por personas de Brasil, hay gente de Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Argentina, pero lo logramos de manera online.
Nuestra última incorporación en el equipo fueron los ilustradores. Nuestro diseñador web nos dio la idea de que, en lugar de publicar las fotos de las tapas, que pueden quedar desprolijas, o de los autores, que muchas veces tienen la limitación de los derechos, invitáramos a ilustradores para que hicieran obras a partir de la lectura de las reseñas. Así que invitamos a estudiantes de la UNB y a otros artistas ligados a los libros, como por ejemplo la nieta de Maria José Silveira, mi hijo Francisco Miguel, mi nieto Salim Miguel, la esposa de João Almino, la hija de Elvira Vigna. Y queda muy bonito, porque cada artista tiene técnicas y estilos diferentes. Pensamos, de hecho, que una de las formas de divulgar la página web era hacer una exposición con todas las ilustraciones. Así que es un trabajo académico que, al mismo tiempo, moviliza a las personas.
LT: ¿Cómo fue el proceso de conseguir los libros?
RD: Nuestra propuesta fue la siguiente: que la persona diga qué libro quiere reseñar y que ella misma lo consiga; no teníamos forma de comprar tantos libros ni de mandarlos. Ha sucedido que alguna persona nos planteó que se había ofrecido para reseñar tal libro, pero no lo conseguía, así que pasábamos a pedirlo por medio de las redes sociales y si no lo conseguíamos nos poníamos a buscar otro reseñista. Nos ha sucedido que los propios autores, o familiares de autores, nos conseguían las obras. Un caso es de un escritor de Pará, Benedicto Monteiro, ya fallecido, que escribió sobre la dictadura militar, que fue perseguido, torturado, y que luego fue diputado, pero cuya obra ya no se consigue, así que fue su hija, Wanda Monteiro, que está reeditando su obra, quien nos mandó el PDF.
LT: ¿Por qué ese recorte temporal, desde los años 70 hasta la actualidad?
RD: De acuerdo con las estadísticas, es a partir de los años 70 que la mayor parte de la población vive en las ciudades, y es cuando nuestra literatura se vuelve también más urbana, con una estética y temáticas nuevas, una literatura con una agilidad diferente, atravesada por diversos movimientos artísticos. Además, es un momento importante porque es un período de dictadura militar, con una producción preocupada por las desigualdades.
Por otro lado, quien trabaja con literatura contemporánea tiene una tendencia de buscar lo más reciente, dejando de lado algunos nombres importantes de hace 30 o 40 años, pero que ya nadie recuerda. En este sentido, hacer un recorte más amplio permite recuperar algunos títulos que son relevantes para pensar Brasil, para pensar la propia literatura brasileña, para pensar el campo literario.
LT: ¿Cuáles son los criterios para la selección de las obras?
RG: Esta página web no va a poder, desde ya, dar cuenta de la totalidad de las obras de ese período. Estamos haciendo una selección con la preocupación de incluir autores y autoras indígenas, negros, de la comunidad LGBTIA*, de diferentes regiones de Brasil. En relación con esto último, es importante notar que cuando se habla de literatura brasileña se piensa mucho en la literatura del sudeste, de São Paulo y Rio de Janeiro, y nos terminamos olvidando que hay mucha literatura producida en el Amazonas, en Piauí, en Santa Catarina, Paraná, Sergipe, autores importantes que debido a su ubicación geográfica terminan siendo olvidados, o se vuelven autores regionales, en lugar de ser autores brasileños.
Fue un recorte muy diferente al de aquella investigación sobre los personajes brasileños, en la que trabajamos sobre 700 novelas. En aquella ocasión se eligieron las novelas publicadas por las grandes editoriales y las grandes editoriales están todas en el sudeste. De ahí vino la necesidad de que esta investigación pasara por otro lado, así que ésta es, también, un complemento de aquella otra, dado que da lugar a autores que a veces no tienen lugar en las grandes editoriales ni en las bibliotecas de las principales universidades.
LT: ¿Cómo podría denominarse esta metodología?
RD: Todavía no la terminé de definir, pero es una metodología que pasa por las redes sociales, que pasa por los afectos, por las amistades, y que compone un material de investigación que es más rico en cuanto a sus resultados que si lo hubiéramos llevado adelante dentro de los muros de la universidad, simplemente.
LT: ¿Qué fue lo que te llevó a que todas tus investigaciones las encares colectivamente?
RD: Mi primera investigación fue en la Maestría, tomando varias novelas sobre la dictadura que habían sido apenas publicadas. Yo entré a la universidad en 1985, y la maestría la hice en pleno período de redemocratización, así que sentí la necesidad de pensar sobre lo que había pasado recientemente, una necesidad política de pensar la literatura. Mi investigación de Doctorado fue también sobre un libro acerca de la dictadura. En ambos procesos se trató de un trabajo solitario, que es como generalmente se llevan a cabo las investigaciones en Literatura: uno se sienta con el material, con el objeto, con el corpus teórico y crítico, y el único diálogo que existe es con quien te está dirigiendo. Hoy hay más diálogo, pero cuando hice mis tesis en los años 90 no existían casi los grupos de investigación.
Así que apenas terminé mi Doctorado y vine para Brasilia, lo primero que hice fue formar un Grupo de Investigación en Literatura Brasileña Contemporánea, en 1996, para pensar la literatura junto a otras personas. No aguantaba más trabajar en soledad, creo que es una experiencia importante, pero siempre y cuando sea parte de un diálogo mayor, que involucre a más personas pensando en conjunto. La creación del GELBC tiene que ver con eso, con entender que la investigación en Literatura, especialmente la literatura más reciente, tiene que hacerse desde muchas cabezas, muchas miradas, y esta forma de pensar se va volviendo un sentimiento que te lleva a nunca más querer trabajar de forma solitaria. En este sentido, se vuelve un proyecto político, también, de pensar la literatura, la propia universidad, incluso el país, a partir de preocupaciones comunes.
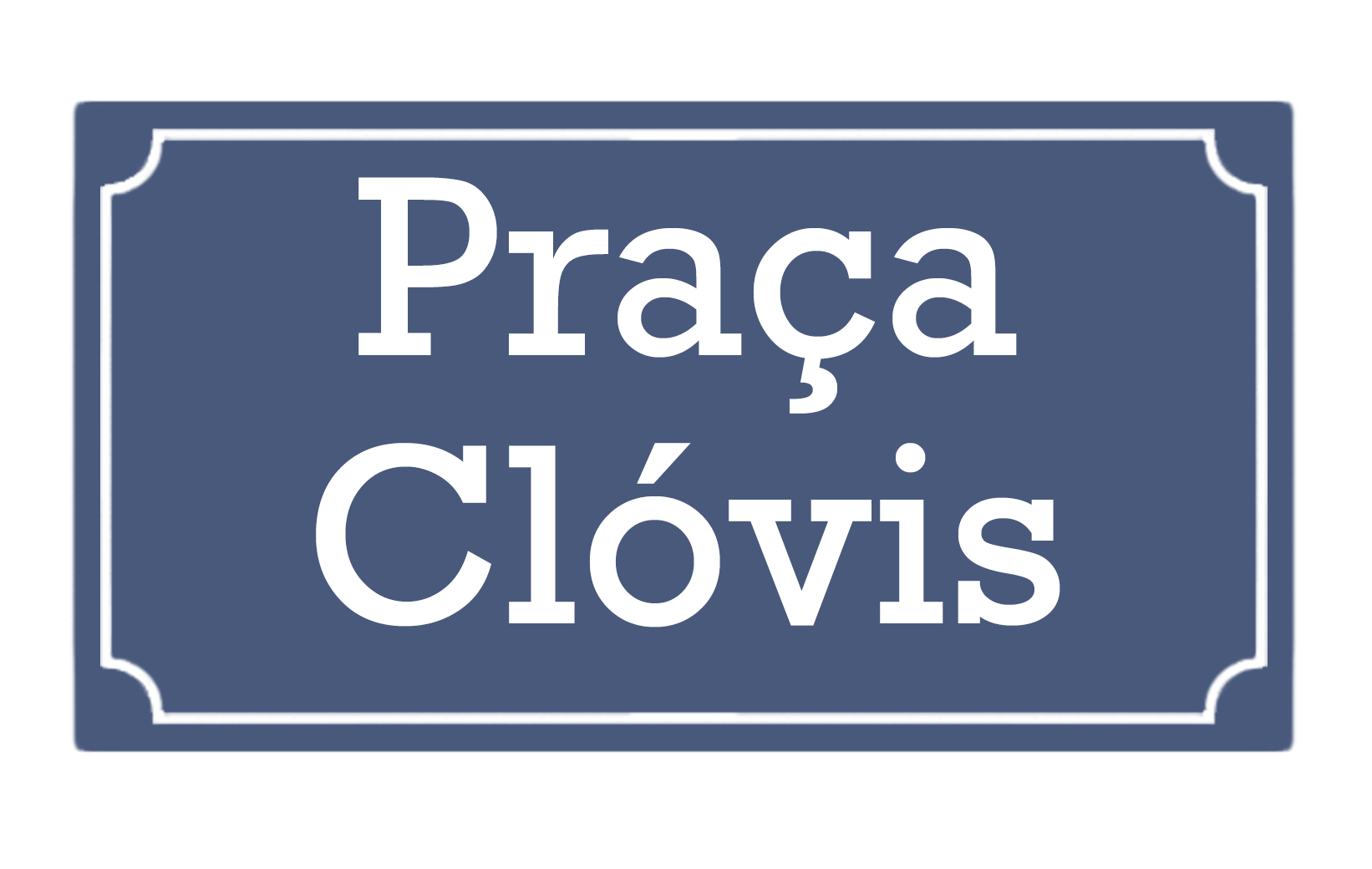
LT: ¿Por qué ese nombre, Praça Clovis?
RD: El nombre de la página se inspira en una canción de Paulo Vanzolini, una canción poco erudita, más bien popular y muy divertida. Su compositor era un intelectual, pero tenía la inmensa capacidad de crear este tipo de samba que nos remonta al espacio de una plaza (la Plaza Clóvis existe en São Paulo, de hecho) donde circulan todo tipo de personas, un espacio de libre circulación donde la gente siente ganas de estar reunida, sin jerarquías. Y la página web está pensada en ese sentido, como un espacio público, en el que las reseñas están hechas no solo por profesionales, sino también estudiantes, montado por personas muy diferentes con productos muy diversos. Y también remite a la idea de movimiento, porque la plaza es un espacio de movimiento.
LT: ¿A quién está dirigida esta página web?
RD: La página está siendo pensada para quien está haciendo un trabajo académico, para profesores universitarios, estudiantes de posgrado, pero también para profesores de escuelas secundarias, lectores, otros escritores. Y para el público en general. Creemos que tiene sentido producir algo sobre literatura contemporánea que esté a disposición de las personas.
Yo siempre digo que el material de investigación continuamente se vuelve una herramienta para pensar otras cosas, para alimentar el debate sobre determinadas cuestiones sin necesidad de estar hablando de ellos directamente. Es una página que no solamente está pensando la literatura, está pensando el Brasil entero. Soy una crítica literaria que piensa un país, que usa la literatura para pensar un país, que piensa el modo como los escritores producen en tanto herramientas para interpretar el mundo. Esas herramientas son ideológicas, además de estéticas.
No tiene sentido producir conocimiento que no llegue a las personas. Mi mayor alegría es cuando voy a algún evento y las personas más jóvenes se acercan para conversar y me dicen que leyeron mis libros. Eso para mí es un logro, que venga un joven y me diga que me leyó, que entendió mi propuesta. Mi objetivo nunca va a ser un texto hermético, lo que no quiere decir que no sea profundo. Ahí se ve mi formación en periodismo, soy alguien que piensa la escritura para que varias personas entiendan lo que estoy diciendo.
En este sentido, estamos tratando de controlar que las reseñas no sean tan académicas, lo que no significa que sean superficiales, y son breves porque así es la comunicación en nuestros tiempos. No son artículos de 15 o 20 páginas, eso lo encontrás en artículos académicos. Y es una página que pretende funcionar como un espacio de visita, y las ilustraciones ayudan en ese sentido, porque la vuelven más colorida, más divertida.
Como profesor o profesora, es necesario seguir teniendo esperanzas en la posibilidad que los textos abren. Yo siempre digo que no es que los textos salven a las personas, pero creo que tienen que estar disponibles para aquellos que quieren conocer otras perspectivas.
LT: ¿Esta página web va a seguir ampliándose?
RD: Esta página empieza haciendo un mapeo de las novelas, pero la idea es que sea un espacio abierto. Durante los próximos años pretendo seguir trabajando en ella, pasando la pelota a otras personas también. Lo ideal sería conseguir montar otro equipo que se ocupe de poesía, cuentos, crónicas, historietas, libros infantiles. Porque lo bueno de una página de internet es que, a diferencia de los libros, puede seguir creciendo.
Compartimos por aquí el link de esta enorme investigación: