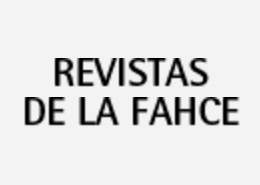El pelo, la nariz, la boca, ¿en qué rostro se refleja la memoria silenciada?
Por: Agustina Ramos
El documental Bajo Sospecha: Zokunentu (2022), del director Daniel Díaz Oyarzún, inauguró el pasado lunes 6 de octubre la «Muestra de Cine Indígena en Buenos Aires. Desde Wallmapu al Nunatsiavut», organizada y programada por Violeta Percia. En esta nota, Agustina Ramos reseña la película atendiendo al modo en que la historia individual se entreteje con la historia del pueblo mapuche.
La detención: un punto de partida. El film se desarrolla a partir de la exposición homónima de Bernardo Oyarzún, tío del director. En la muestra, el artista exhibe a través de fotografías su propio rostro acusado de cometer un delito. Pero no es solo el rostro: es una identidad, es la historia, es la memoria, es el origen. “Defecto de delincuente” lo llama él. En 1997 los carabineros lo detienen injustamente. ¿Qué es lo que hay detrás de ese rostro? ¿Qué condiciones, ecos, memorias se silencian en esas facciones? Estas preguntas llevan a Bernardo a enfrentarse con una historia que, hasta entonces, le había sido vedada dentro de su círculo familiar, una historia de difícil acceso.
En el documental Bajo sospecha: Zokunentu, de Daniel Díaz Oyarzún, esa historia individual se entreteje con la historia del pueblo mapuche. La historia familiar se colectiviza, porque no hay memoria individual sin una trama histórica que la contenga, la cobije y le dé sentido. El linaje de los Oyarzún hace eco en lo colectivo de la comunidad mapuche que habita el actual territorio chileno. Tres generaciones –Bernardo, Daniel y su abuelo— dialogan más allá de las posibilidades de la materia, porque hay un origen que los atraviesa y acomuna: su origen mapuche. A través del corrimiento del velo occidental que intenta delimitar sus subjetividades, dejan hablar a lo ancestral y a toda la historia del pueblo, que logra salir a la luz: rituales, saberes ancestrales, comunidades, cuerpos racializados, violencias ejercidas por el poder estatal y representaciones impuestas sobre la identidad indígena.
En la película se lleva a cabo un doble proceso descolonizador. Por un lado, Bernardo toma un hecho central de su vida –su injusta detención– que reverbera en la historia mapuche y lo resignifica políticamente a través del arte. Desde un gesto visceral, donde el cuerpo se vuelve superficie de visibilización, sus obras –proyecciones de términos discriminatorios sobre un hombre de Vitruvio indígena, la performance del Sandro-mapuche– dejan en evidencia un sistema que intenta expulsar y poner “bajo sospecha” todo rasgo indígena, todo signo de alteridad.
Por otro lado, Daniel toma como punto de partida la vida y obra de su tío Bernardo para lanzarse a la búsqueda de una identidad plural, reconocerse mapuche y dejar plasmado el recorrido mediante el lenguaje cinematográfico que funciona, en este caso, como una herramienta de reapropiación y resistencia.
En esta línea y en sintonía con una intención descolonizadora, el lenguaje se vuelve una herramienta fundamental y transversal en la construcción de este documental. El largometraje de Daniel es el primero en realizarse en mapuzungun. Este gesto remite a la memoria de una lengua y su recuperación: volver a nombrar al territorio y a la historia para redefinir y reconstruir los hechos desde una perspectiva propia. El aprendizaje y la transmisión de la lengua también están presentes en el documental: a través de un archivo audiovisual se nos hace parte de una de las clases que toma Bernardo, donde el profesor al explicar un vocablo en mapuzungun evoca un territorio previo a los Estados nación, anterior a las fronteras. Nos hace pensar en una lengua que no conoce de limitaciones y que posee en ella misma una voluntad plural. La abuela del director también abraza la idea de rehabitar su lengua, lo hace nombrando las distintas piezas con las que realiza sus tejidos –tradición y sabiduría que recoge de sus antepasados. En este sentido, la apuesta por la visibilización de la lengua mapuche cobra un valor central a la hora de reconstruir esa identidad colectiva.
En esta búsqueda de rehabitar las huellas de un origen, el documental evidencia el modo en que Bernardo vuelve propio aquello que le fue presentado, en algún momento, como ajeno. En él hay un espíritu de lo colectivo que crece conforme avanza el film: comienza con la reconstrucción de su entramado familiar y culmina fortaleciendo su vínculo con la comunidad mapuche en dialogo con referentes de su pueblo. Bernardo participa en rituales ancestrales; se vuelve parte. Logra traducir esa búsqueda visible en sus propias obras cuyo referente principal es la identificación colectiva. Es en esa transformación que el arte deja de ser solo testimonio para convertirse en una forma de restitución de su origen, una forma de darle legitimidad y dignidad a su comunidad toda en la actualidad. Como plantea Ticio Escobar en el artículo “Arte indígena: el desafío de lo universal” (disponible en Revista Transas), la existencia de un arte indígena diferente sostiene el derecho de los pueblos a su territorio: un espacio donde crear, creer y narrarse según su propio ritmo, según su propia identidad plural. Bajo Sospecha participa de ese gesto de afirmación: rehace la mirada, desordena el canon y devuelve al arte su dimensión comunitaria. Ese pasaje que el documental registra no es solo un reencuentro personal, sino una afirmación política.