Notas para un debate
Por: Martín Kohan
Imagen: Pexels.
Martín Kohan se detiene en la extendida premisa, devenida ya en lugar común, de que el trabajo del escritor debe estar disponible para su distribución gratuita, especialmente bajo la modalidad digital. A partir de allí, Kohan reflexiona sobre qué concepción de trabajo supone esa idea. En efecto, el autor se pregunta qué tipo de valor se le otorga a aquello que los escritores y escritoras producen (extensible, también, al trabajo de músicos, fotógrafos y artistas) si se espera, sin más, que se socialice su labor sin una retribución económica a cambio. Ante la cuestión de cómo se concibe la labor del escritor, Kohan percibe, lúcidamente, que su trabajo suele imaginarse por fuera de las condiciones materiales de producción que lo vuelven posible.
Admito que me entusiasmo, y a veces hasta me emociono, cuando me encuentro con propuestas de esa índole: las de ceder, las de donar, de compartir y socializar el trabajo que uno hace. Aprecio esas iniciativas que promueven un ideal de generoso desprendimiento, en un mundo en el que prevalecen, por el contrario, la especulación y la mezquindad. Me sumo por lo tanto de inmediato, diré que aun con alegría, a esas invitaciones para intercambiar lo que hace uno con lo que hace el otro, una utopía realizable de cooperativismo autoorganizado. Pero una y otra vez me decepciono, una y otra vez me frustro, pues no tardo en comprender (una y otra vez, y sin embargo, ¡no escarmiento!) que no habrá ningún intercambio, que nadie va a ofrecer su trabajo por nada, que nadie va a cederlo sin cobrar. ¿Y entonces, de qué hablan? ¿Entonces a qué se refieren? Hablan de una sola cosa, a una sola cosa se refieren: al trabajo de los escritores (cabría agregar, en todo caso, a los músicos, a los fotógrafos). Es de los únicos de los que se espera que aporten lo suyo así sin más. Extraña socialización, que se aplica a un solo rubro. Raro reclamo de libertad de uso, para un solo destinatario. Porque me ha tocado discutir el asunto en reuniones en las que había, por ejemplo, radiólogos, odontólogos, arquitectos, psicoanalistas, abogados, contadores, escribanos, o muchachos y muchachas cuyos padres trabajaban de algunas de esas cosas, y nunca nadie en absoluto ofreció por caso una radiografía de tórax, un tratamiento de conducto, propuestas calificadas para una reforma hogareña, sesiones de psicoanálisis, asesoramiento para un entuerto legal, liquidaciones impositivas, certificaciones fehacientes, sin recibir a cambio su correspondiente remuneración. El áspero capitalismo se sostiene a rajatabla en todos esos casos. Y las bondades de un mundo bello de gratuidad antimercantil se encomienda exclusivamente, y por eso de manera sospechosa, a los escritores. Son sus novelas, sus cuentos, sus poesías, sus ensayos (o son las canciones y las fotografías) lo que se espera que circule en la más plena accesibilidad.
No me refiero, claro está, a la amable disposición que cada cual pueda tener para obsequiar, porque así lo quiere, directamente sus libros o bien el acceso virtual a los mismos, o para escribir un determinado texto sin que le paguen por ello (tengo un ejemplo muy a la mano: es lo que yo mismo estoy haciendo ahora). Me refiero a la premisa estable, devenida en lugar común, de que ese trabajo ha de estar por definición disponible para tomarlo bajo la modalidad de la distribución gratuita, o que no existe en esa instancia un trabajo y no hay en consecuencia cosa alguna que remunerar. Es decir, con otras palabras, que no hay en la literatura nada a así como un valor. O que lo hay, dado que se le suelen destinar vastos encomios suponiéndola valiosa, pero se trata de un valor de tipo espiritual, metafísico o simbólico, nada que, desde esa concepción, merezca verse mancillado por la mugre profana del dinero como tal. Ya es largamente sabido que con una espiritualización de esa índole no se hace sino encubrir la realidad de base de una explotación material, ya es sabido cómo funciona esa ideología y cuál es su inspiración de clase. Pero persiste notoriamente, tanta es su fortaleza.
Que escribir no es un trabajo como cargar bolsas en el puerto es un hecho por demás evidente, pero un argumento por demás dudoso (lo esgrimió Guillermo Piro en Twitter, no sé si con ironía). ¿Por qué habría de ser el cargado de bolsas en el puerto la vara con que medir la condición laboral en cada caso? Casi ningún trabajo es un trabajo tan pesado, entonces no quedaría casi ninguno (ninguno de los que antes enumeré, por lo pronto) que no debiese, bajo semejante parámetro, ofrecerse sin pago alguno. Y no se pretende tal cosa jamás con ninguno de esos otros trabajos, sino tan solo con la literatura.
Es cierto que los escritores reciben, por cada libro vendido, apenas entre el 8% y el 10% del precio de tapa, porcentaje miserable que se rinde, para peor, en liquidaciones tan demoradas como inciertas. Pero, ¿qué es lo que se pretende descubrir con eso, que existe la explotación? ¿Que las empresas por lo general se aprovechan hasta el abuso en su afán de rendimiento? No queda claro, por otra parte, qué clase de protesta o de reparación en contra de esa expoliación se lograría hurtando a los escritores incluso ese porcentaje menor que les está destinado. No comparto, en este sentido, el enfoque propuesto en el Diario Perfil del sábado 2 de mayo por un escritor tan valioso como Pablo Farrés (estafado por la editorial Letra Viva, que no le pagó sus derechos), en el sentido de que no puede imaginar “que el tipo que trabaja en una fábrica de chizitos defienda al patrón que lo somete atrapando ladrones de chizitos en el supermercado del barrio”. Porque incluso en el caso de aprobar la efectividad del robo de mercadería como acción de lucha contra el poder empresarial, lo cual no deja de ser discutible, se plantearía empero un verdadero dilema para las acciones de esa índole si, por cada chizito robado, el sueldo del trabajador que los produce se viera a su vez reducido. Al menos en este aspecto, la producción y la comercialización de libros no funciona como la de chizitos. Y los escritores pueden estar perfectamente al tanto de lo mucho que los perjudican las firmas que los contratan (como de hecho mayormente lo están), y perfectamente dispuestos a luchar para cambiar esas condiciones (como de hecho lo están muchos de ellos); pero no por eso han de admitir que, entretanto, encima les birlen esa parte tan miserable que les toca. No se solidarizan pues con sus empleadores, solo protegen sus magros derechos.
Y es que habría que definir con mayor precisión qué es lo que están defendiendo aquellos escritores que resguardan por convicción su percepción de derechos autorales. ¿Defienden acaso una propiedad privada, la propiedad privada de sus libros? No parece tratarse de eso. Porque un libro no es, en ningún sentido, propiedad del escritor; sino otra cosa muy distinta, y acaso opuesta: es el producto de su trabajo. El robo es robo de eso: se le roba al productor el producto de su trabajo. No le veo a ese proceder el carácter emancipatorio que se le quiere asignar. Me remite, por el contrario, y diré que con nitidez, a la fórmula de la explotación. Apropiarse del trabajo ajeno es incluso lo que la define.
Qué placer se siente al entregar libremente textos a escuelas públicas, bibliotecas populares, lectores comunes que simplemente se interesan, espacios donde compartir por compartir. Y qué distinto resulta del temple singular de aquellos que gustan meramente de esquilmar. La de chorearse el trabajo de otro, aunque se invoquen motivos libertarios, es una pasión típicamente burguesa.




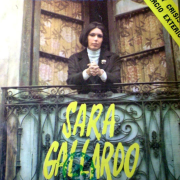













Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir