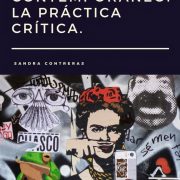Kinderspiel: serios y cándidos en «La vendedora de fósforos», de Alejo Moguillasnky
Por: Alejandro I. Virué y Mauro Lazarovich
Fotos: La vendedora de fósforos, de Alejo Moguillansky (portada y fotograma)
En su nueva película, ganadora de la competencia oficial argentina del último BAFICI, Alejo Moguillansky monta, en torno a la preparación de la ópera La vendedora de fósforos, de Helmut Lachenmann, los trabajos y los días de una joven pareja de artistas y su pequeña hija.
Lo 1° sentarse en el πano
& lo de + sería lo de –
Nicanor Parra
Al principio hay una advertencia: el film documenta el detrás de escena de la ópera La vendedora de fósforos, de Helmut Lachenmann, que formó parte del ciclo Colón Contemporáneo en 2014. Se presenta también al elenco: músicos que hacen de músicos, dirigentes gremiales que representan a dirigentes gremiales, funcionarios públicos en el papel de funcionarios públicos y, por último, Walter y María (Marie) padres de una nena (la hija de Alejo Moguillansky): pareja joven, sin trabajo y de inclinaciones artísticas. En el comienzo hay también dos entrevistas laborales: la del personaje de María Villar, que se convierte en la asistente de la maravillosa pianista Margarita Fernández, joya de la película, que hace de sí misma; y la de Walter Jakob, que pasa a ser el régie de la ópera. Una ópera que además del cuento de Andersen involucra a un militante revolucionario alemán de los sesenta y, curiosamente, un texto de Leonardo Da Vinci, acompañados solamente por una música perturbadora, que Jakob no duda en calificar de ruidos y que claramente no disfruta ni entiende. Falta un detalle: la puesta en escena de la ópera es interrumpida por un paro general de transporte y un conflicto gremial.
El dinero (que no se tiene) y el trabajo (o su falta) son dos temas centrales de la película. Walter y Marie no tienen con qué pagar el café que se sientan a tomar para ver si consiguen trabajo (que necesitan para conseguir dinero, y así); entonces dejan la tarjeta de crédito, sin fondos, “a crédito” por una cuenta que, finalmente, nunca pagan. Más plata es también lo que reclaman los músicos del teatro y lo que exigen, a su vez, los gremios del transporte que, paradójicamente –la película desborda en paradojas–, tienen atrapados a los músicos en el teatro. Los dos temas sirven también como puntapié para reflexionar sobre el arte. Arte o economía: en el film de Moguillansky una cosa siempre está interrumpiendo a la otra. “Quiero que hablemos de mi sueldo”, le dice Marie a su jefa, y ella le contesta: “Y yo quiero hablar de Schubert”. Se interrumpen, pero son partes fundamentales de una misma discusión.
La política, cuando aparece, lo hace siempre fuera de cuadro o en blanco y negro. En La vendedora de fósforos la política es: la carta de un exiliado en una Alemania en crisis, una foto de un guerrillero alemán (un terrorista, dice Lachenmann, sin querer criticarlo), un afiche político que apenas se divisa en el fondo del cuadro, los colectivos fantasmas que, en un momento, dejan de pasar. Ocupará, sí, el centro de la escena cuando se suba al escenario (al escenario del Colón, encima), en ocasión del debate interno de los músicos/empleados: ¿ensayan porque priorizan que la ópera sea lo más bella posible o paran hasta que les prometan que van a cobrar las horas extras que les corresponden? ¿Se pone en riesgo una obra, su estreno, la perfección de su puesta en escena por un reclamo codicioso o se utiliza la supuesta nobleza del arte para justificar una actitud avara? La política, digamos, es una forma de hablar del arte.
Es el mismo debate interno del compositor, que ve que un conflicto gremial impide la reproducción de su obra, de resonancias morales y políticas. La política interrumpe el mensaje político de la representación de Lachenmann. Pero ahí falta una capa: son los problemas del tercer mundo, la política del subdesarrollo, los que ponen en jaque la obra del alemán y, más todavía, los que vienen a enfrentarlo con sus contradicciones ideológicas. “Ésta es mi última ópera –comenta, entre triste y divertido–, la próxima voy a escribir una pieza para un violín solo.”
Dijimos: si algo falta es dinero pero, en el momento que el dinero aparece, cuando Marie roba (“toma prestada”) una plata de su jefa, se compra un piano. Una apuesta por lo vano y lo inútil: un piano que recién se está aprendiendo a tocar en una casa llena de deudas. Resuena allí El cielo del centauro (2016), la última película de Hugo Santiago, que pone una trama terriblemente compleja, con gran derroche de recursos, al servicio de algo finalmente minúsculo, casi insignificante, pero indudablemente hermoso. La apuesta por las cosas que, en su belleza, se justifican a sí mismas.
No sólo La vendedora de fósforos enarbola también esa bandera sino que ella misma actúa, en buena medida, como su condición de posibilidad. No es gratuita la sensación de película chiquita y sensible (“vulnerable”, dijo alguien del público) que deja en algunos espectadores. El propio director, cuando la presentó en el Bafici, se refirió a su obra como una película extremadamente pulida, hecha a partir de un gran conjunto de escenas (restos) que terminarían quedando afuera del montaje final. Esa selección, que probablemente le haya hecho ganar en solidez, no le quita, sin embargo, ni su voluntad lúdica, ni su estilo disperso. Todo el tiempo Jakob y Villar se preguntan “¿esto es una ópera?” y la duda, por supuesto, es una forma de reflexionar sobre la película misma, que por momentos no parece más que una exposición de materiales diversos, un fragmentario montaje caprichoso: la obra de Moguillansky va tomando y dejando temas, todos organizados, eso sí, con ritmo y coreografía, de nuevo a la Hugo Santiago.
Las referencias al cine y la música son infinitas, tantas que se suman al ruido de la ópera y de las calles del centro de Buenos Aires. En La vendedora de fósforos están Robert Bresson (se recrea con gran belleza una escena de Au Hasard Balthazar) y Matías Piñeiro (con El hombre robado), a quien roba una actriz y el estilo juguetón y delicado. Ese tono puede verse, por ejemplo, en las escenas con nenas hermosas que se repiten una atrás de la otra en el casting improvisado que dirige Jakob, donde se reiteran en loop los anhelos tristes de la vendedora de fósforos: la belleza parece siempre del lado de lo inocente. Hay también un estilo, un poco clásico, como de elegancia antigua. Contra el ruidoso Lachenmann, el bálsamo de Margarita Fernández interpretando Beethoven y Bach (incluidos en los créditos de la película como actores de reparto). En la película de Moguillansky se percibe cierta búsqueda de belleza pura, como de gracia inocua, o exquisita nadería. La apuesta estética y política de La vendedora de fósforos está ahí: en el elogio del juego y la niñez, tanto en la forma de articular los materiales, como en el modo en que los personajes, algo infantiles todos, se relacionan con el trabajo y el dinero.

La vendedora de fósforos termina, como el cuento de Andersen, con un final aleccionador y moral, casi un reto. Se trata, a fin de cuentas, de un relato para niños, una parábola. En la versión del cuento de Andersen que leen en la película hay un reproche: no son sólo los padres los culpables, sino que todos como sociedad somos cómplices de la muerte de una niña inocente y buena. ¿Y la “adaptación” de Moguillansky? En la última escena de la película, Margarita Fernández oye monologar largamente a Lachenmann que, escuchando a Ennio Morricone –su compositor preferido, como le confiesa, secretamente, a un músico de la orquesta–, conmovido como un chico, habla y habla. El alemán sigue atrapado en la paradoja de su juventud: ¿cómo conciliar el arte de vanguardia, su pasión, con la justicia social, su vocación política/ideológica? En la voz de Margarita Fernández, que lo para en seco y le dice que su arte no es provocador (como quiere el alemán), sino que se trata apenas de un juego de niños (Kinderspiel), y en la mirada rendida de Lachenmann, que recibe la puñalada, y la acepta, y no piensa rebatirla, la película desliza una duda, y pone en crisis la moraleja del cuento original. Hablando de Morricone, Lachenmann dijo alguna vez: “El entretenimiento miente, pero miente con honestidad. Los así llamados compositores ‘serios’, como yo, estamos siempre tratando de mentirnos a nosotros mismos”. Por su parte Margarita, se sabe, es una de las mejores intérpretes de una de sus obras más vanguardistas (Güero), en la que el piano, más que tocarse, se roza. El de Lachenmann es un juego de niños que Margarita Fernández disfruta y que Moguillansky explota para armar el suyo.