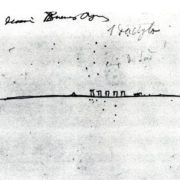“Nunca imaginé que en Latinoamérica había teatros, el capitalismo arrasó con todo”. Por culpa de la nieve, de Alfredo Staffolani
Por: Gustavo Adolfo Palacios y Juan Recchia Páez
Imágenes: Federico Peña
Por culpa de la nieve es una pieza teatral del joven dramaturgo argentino Alfredo Staffolani, la cual se articula a través de las profundas grietas emocionales de una familia integrada por turbios integrantes que luchan por sobreponerse al lastre de un pasado oscuro y a sus fantasmas personales. Gustavo Palacios y Juan Recchia nos ofrecen una minuciosa reseña de la obra.
La tercera temporada de Por culpa de la nieve de Alfredo Staffolani comenzó un día de febrero, en pleno verano, en las tablas del Teatro Abasto en Almagro. Un día de calor extremo, de esos en los que el sol cae tarde, la entrada a la sala se vivió, de alguna manera, como una especie de pasaje. Del calor y la luz del sol cuando atardece, entramos en una sala previamente acondicionada con aire frío, cortinas de humo, proyecciones y tonalidades grises que lo alteraron todo. Nos volvimos extranjeros en la propia tierra al preguntarnos: ¿Cómo va a desarrollarse una obra sobre la nieve, el frío y la distancia situada entre Londres y Luxemburgo, en pleno verano porteño?
Una escenografía simple pero muy productiva: a sala pelada, sin telones, tablados de madera marcaban un cuadrado, con apenas unos conjuntos de butacas en sus extremos, cuatro mesitas con diferentes bebidas alcohólicas (gin, cognac, vodka, vino tinto) y copas refinadas, y los cuernos de un alce euroasiático que marcan el centro de la estirpe en la casa familiar.
Cuando la obra de Staffolani inicia nos damos cuenta de que estamos si no en el final, en un punto álgido de todo el entramado: un padre está saliendo de prisión, hay un par de matrimonios arruinados, una relación pasional que se difumina ante la presencia de un nuevo amor y un hermano idiota caído en desgracia. La acción comienza con un regreso, el padre vuelve a la casa (no sabremos si para quedarse) después de un año de prisión. Decimos “prisión” y no “cárcel” porque el espacio en el que se sitúa la acción se aleja, o al menos eso nos parece al principio, de la realidad de Buenos Aires. En paralelo con la llegada del padre, se presenta una ausencia: ¿Qué pasó con Adolfo, el hermano menor, del que todos los personajes hablan pero nadie quiere contar?
El padre, universitario y delincuente, personifica dos caras de una misma figura de autoridad oscura que por un lado daba clases para adictos al crack y, a la vez, es un estafador que a raíz de un mal negocio con unas máquinas para limpiar la nieve cae preso. Esta condición dual del padre no hace que los hijos retiren su afecto por él, sino que intentan de alguna manera readaptarse al regreso del pilar familiar, pues en este padre están definidos los caracteres más profundos de cada uno de los demás personajes. Cristina, hija y hermana anglicana, es la voz de quien intenta sostener las riendas familiares y busca siempre calmar situaciones de violencia y ocultar problemas graves. “Cuando papá lo vea a Adolfo le agarra un ataque”, anticipa en varias oportunidades, y se preocupa por las reacciones de los otros, marcando un contrapunto con Ruth. Willy, esposo de Cristina, hombre de negocios es el propio denunciante del padre de familia y un cobarde sensato, pues siendo uno de los menos vinculados por medio de un nexo familiar potente es de los primeros que desea emprender una huida de aquella familia. Ruth, la mujer catárquica, expone lo ocurrido con mucho sarcasmo e ironía, como cuando dice: “Los padres son así, te traen al mundo para que cargues sus piedras… Luego se mueren”. O casi siempre preanuncia la desgracia y formula abiertamente su condición en la familia: “Me casé para toda la vida”; es la mártir de una fe que se agota y, aunque no quiera, está dispuesta a amar a su esposo. Blas es el segundo hermano y esposo de Ruth, un hombre hastiado de la vida, que la continúa como un acto pusilánime, detestando un poco a su familia en general; es el hombre que no se considera merecedor de su propia vida, que está hecho para pensamientos más nobles, para ideas más grandes. Por último se encuentran Adolfo y Katia. El menor de todos los hermanos cumple con el rol de ser el bien amado por todos, el favorito del padre y quien le respalda, al menos piadosamente, en su accionar delictivo. Es por ello que sobre él recae la mayor desgracia (el accidente como ley y castigo de alguna manera divino, pues se estrella con una maquina limpiadora de nieve), en la que pierde no solo su mano izquierda con la que toca el violín, sino también parte de su ser pensante, convirtiéndolo casi en un desvalido que depende enteramente de su novia, quien en primera instancia parece amarlo. Katia, por su lado, es la actriz frustrada e incomprendida; su arte se está apagando y necesita de nuevos aires para arrojarse descuidadamente al mundo del teatro. Esta chica naufraga en la inseguridad, buscando por medio de los hombres una tabla de salvación, en este caso Adolfo; más tarde será Blas quien termina convirtiéndose en su amante.
Aunque cada uno de estos personajes tiene bien marcado su devenir y actúa en consecuencia, se logra ver un engranaje que marca el dramatismo de la obra. Una tríada que deviene en padre, familia y religión. Padre como fundador de la estirpe, el pilar que sembró los preceptos a los que son fieles y quien dejó sus más grandes intentos de amor hacia los suyos, sin importar que uno o que otro de esos intentos fuera inmoral. De esta manera, la figura del padre se va perdiendo en la primera y en la última escena; en las escenas intermedias se completa el cuadro donde se retrata una familia fragmentada y a punto de romper. Solo son seres humanos luchando por subsistir, queriendo recurrir al milagro de dios, sin contar con que esta misma divinidad ya ha perdido interés en los implicados.
La obra pareciera tocar aquí un modelo de organización económica, cultural y social que podríamos llamar mundializado, en tanto como espectadores porteños se producen identificaciones con las tramas familiares, religiosas y patriarcales. No a todo el mundo le habrá pasado que su padre sea un ladrón y que esto acarree consecuencias innombrables dentro del seno familiar. Pero de lo que sí nos hemos despertado muchos en algún momento es de enterarnos que la vida cuidadosamente construida, hilada con sedas muy delicadas, se puede romper o enredar con la menor palpitación de una pasión o una emoción demasiado exaltada.
Preocupados el uno por el otro, no dejan de lado un cínico humor negro en el que poco importan las desventuras, o bien se las toman muy a la ligera. Humanos de pie, en la lucha gracias al bienestar económico, apoyados en las bases más tradicionales de la religión y la familia como si fuera el último peldaño antes de caer en el abismo de sí mismos y, sin embargo, todos precipitados y destrozados por la cotidianidad. Hartos de sus vidas organizadas y con preocupaciones frugales, llegados ante la felicidad como una trampa. Por tanto, queriendo: unos escapar a toda costa antes de que se hundan en bandada, los otros queriendo aferrarse al amor de los hijos o la religión y, otro par, queriendo refugiarse en la estupidez y obviar el desastre.
La huida, la fuga, el destierro, la extranjería son el límite de la acción cuadrangular en la que se enmarcan los personajes. Pero, justamente, se trata de un límite siempre presente y nunca realizado en su completitud. Son varios los personajes que amenazan con romper los ambientes crípticos de la obra, pero “ni siquiera tenés coraje para cruzar la puerta sin que te empujen”, se dicen unos a otros. El propio Adolfo lo enuncia hablando de sí mismo, de sus artes como violinista: “Me dicen que no tengo límites”. Al decir del propio director: “una obra es siempre un país extraño, y los actores, extranjeros dentro de ese sistema”.
Las escenas en la obra van cayendo y la trama dramática decanta poco a poco como la nieve. Gracias a una proyección que marca los comienzos de cada escena, la cronología de la obra se estructura con una aparente linealidad retrospectiva en la que el tiempo corre hacia atrás. Las máquinas barredoras no pueden limpiar la densidad de capas, al padre se le frustra su compra, Adolfo es aplastado por una máquina barredora, son varios los autos que quedan atascados, cubiertos bajo la nieve en cada una de las escenas. Es como si el tiempo mismo fuera la nieve, apabullante, estancada, siempre presente, que se apodera del escenario y la vida de los personajes, una nieve que los culpa y recuerda a cada uno de ellos los tropiezos cometidos a lo largo del camino.
Sucede que, en un mismo tiempo, lo viejo no consigue ser reemplazado por la nueva estirpe. Dentro del marco de la obra no entran como familia William, y mucho menos Katia. El primero es solamente el objeto de la estafa y quien por voluntad propia se retira ante el regreso del padre, gran figura de poder dentro de la obra, de modo que por este lado la creación de una nueva familia es sesgada. En segunda instancia están los hijos de Blas y Ruth que no son otra cosa que una mera mención al martirio de tenerlos, la pérdida de la libertad, el sacrifico y la infelicidad. Estos no son los hijos que fundan una nueva familia, sino los que la truncan y desgastan. Finalmente, Katia aparece interesada en dos hombres de la familia y es la esperanza de que Adolfo por fin siente cabeza. Ella se compromete a cuidarlo y quererlo; sin embargo, a la menor oportunidad desea huir nada menos que con Blas, un corte certero y limpio a una familia naciente. Ante esto, pervive lo antiguo, la figura central del padre que instaura y sostiene a la familia, un dictador que hace a su antojo con los hijos, impone sus condiciones y no le importa dañar al “familiar” invasor con tal de mantener a los suyos con lo necesario para un buen vivir.
El espacio escénico se expande hacia un primerísimo primer plano donde los personajes se posicionan de frente, de cara al público, y también hacia un atrás de escena, que se presenta transparente para todo el público. Pareciera que en contrapunto con las zonas oscuras de la familia, el escenario se abre de par en par, simulando una transparencia total. ¿Será, tal vez, ese el color de la nieve? Vemos lo que pasa entre personajes por detrás, vemos el accidente de Adolfo, vemos, hasta en las proyecciones, varios transeúntes cruzando una calle nevada en algo que parece como el fondo de una ciudad o un puente. De alguna manera, los actores no tienen para dónde salir fuera de escena.

Sin embargo, la familia no está sola ni aislada completamente. Del afuera llegan señales, llegan irrupciones, suena el teléfono y no se sabe quién llama. Atiende uno, atiende otra, pero la llamada se mantiene anónima. Un anonimato producto de un afuera globalizado que se extiende de Bélgica a Buenos Aires y que nos pone en primer plano los modos contemporáneos de la comunicación. Hablar pero no contar, la obra marca así, un uso de la palabra que se extenderá en las diferentes escenas y con este ancla en uno de los problemas centrales como lo es la imposibilidad de una comunicación. ¿Quién sale a buscar a Adolfo?, se preguntan unos a otros mientras afuera cae una fuerte nevada; del accidentado nadie quiere hacerse cargo. Diálogos truncos en los que se preguntan cosas que nadie responde, o hasta en los que se superponen preguntas, como cuando hablan Katia con Adolfo: “¿Estás enamorado de mí?”, ella pregunta, y él le repite: “¿Dónde está el auto?”.
Este manejo, minucioso en el trabajo con los diálogos, produce un extraño efecto sobre el drama de la obra. Las enunciaciones de los personajes no son para nada cómicas o felices, pero, sin embargo, una y otra vez, provocan la carcajada en el público. Como si al llevar al extremo la tragedia, y sobre todo al ponerla en palabras desde el cuerpo de cada uno de los personajes, el drama se vuelve algo que da risa a los espectadores, quienes entienden que la sumatoria de las desgracias ocurridas es producto del accionar de los personajes. Se trata de otra identificación, por medio del extrañamiento entre el público porteño y la acción situada en el país euroasiático. Y así lo resalta Cristina cuando Katia se presenta como actriz: “Tenés la carita triste, debés ser buena para lo clásico”.
De esta manera, la obra presenta una dramaturgia, muy bien trabajada, que apuesta a un realismo crítico y entabla, como también lo enuncian los propios personajes, un diálogo directo con una tradición teatral cuyo mayor exponente es Ibsen. Para el dramaturgo noruego se hizo preciso enseñar al público del siglo XIX con su obra Casa de muñecas que los hábitos y costumbres humanos no siempre están cargados de sentido por el simple hecho de representar un status quo sino que, por el contrario, se desdibujan al tomar los caminos que van a contramano de la voluntad humana: de allí que para la señora Linde lo más conveniente sea abandonar a su familia para realizar su propio ser. Del mismo modo, en Por culpa de la nieve Blas quiere huir con Katia, Adolfo se refugia en su ser infantil con más esmero después del accidente, Ruth se victimiza y busca la gracia de la religión ante su fracaso matrimonial, Cristina destierra a su propio padre como si él fuera una especia de Rey Lear. Por último está el padre, que se niega a tomar nuevos caminos y pretende seguir siendo el patriarca que puede llevar el control de la situación. De aquí la cita de nuestro título, y este interrogante con el cual la obra habilita una lectura propia, una producción propia de un drama que se inscribe en una tradición teatral occidental.